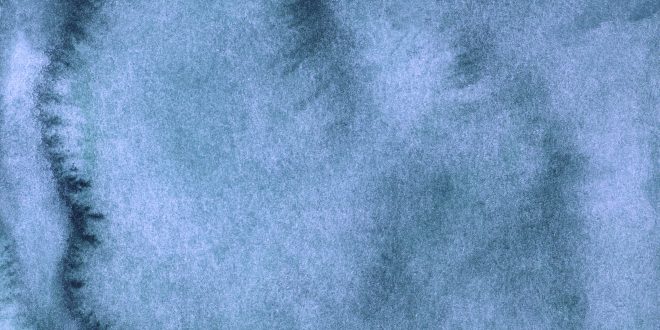Gran conocedor de las artes plásticas y más que crítico un ensayista que aprovecha la ocasión estética para desatar una prosa poética sin ataduras.
Gran conocedor de las artes plásticas y más que crítico un ensayista que aprovecha la ocasión estética para desatar una prosa poética sin ataduras.
Andenes
Luis Ignacio Sáinz *
I. El misterio del arete
Una bella de ojos alumbrados
donaba predicciones…
Raúl Renán: Los silencios de Homero.
Un druida susurró al oído de la mujer de ojos alumbrados, esas obsidianas dedicadas a escrutar los secretos íntimos de quien a su vez la mira-admira, que cuando la energía de uno es incapaz de contenerse en nuestro cuerpo resulta preciso liberarla, así sea por goteo. Sin embargo, en ocasiones, la naturaleza nos trasciende, juega con nosotros, como sostenía nuestro cómplice Filolao, llamado con razón el loco: “Los hombres están en una especie de cárcel y no son más que una de las propiedades de los dioses”. Más grave deviene el asunto cuando la dueña de las miradas-luces ha sido materia de un sortilegio de magia blanquísima, pues, para su bien, le han robado el sueño.
Así las cosas surgió, quebrando voluntades y formulando acertijos, el nerviosismo que encuentra su substancia en objetos simbólicos: entes convertidos en dijes, talismanes, clavos ardientes. Entre ese sinfín de quincallería, la mujer de ojos alumbrados eligió uno por demás paradójico: un arete, en hebilla continua, armado por finos eslabones áureos, mas una cinta metálica, como una oruga. Metal precioso como el de las manzanas de Midas resguardadas en el Jardín de las Hesphérides por Bellerophonte y líquido vital como las gotas amables y nutrientes de Cosijo, la deidad zapoteca de la lluvia que fecunda los páramos, los desiertos y las marismas, haciendo de sus frutos terrenales orfebrería celestial.
En griego la voz arete (αρεπέη) representa un compromiso, una especie de recinto tutelar o templo: significa justicia, vínculo, enlace. San Agustín, el hermoso pecador redimido por las licencias y los fuegos de Mónica, la santa que fuera en vida su madre magrebí, y los exhortos y las arengas desde el púlpito de san Ambrosio, solía calificar a esos seres escurridizos denominados palabras “vasos sagrados”, ya que contienen, a decir del obispo de Hipona, el hálito vital de aquél que todo lo crea: un dios gramático que al exhalar consonantes y vocales crea al mundo y sus realidades…es el fiat del Génesis: la fuerza productora del hágase y la capacidad de cumplir las ofertas con el se hizo.
Por su parte, arete también viene del latín arum, circunferencia metálica. De tal suerte que por añadidura bíblica y por extensión lexicográfica, todo objeto-péndulo que oscile del lóbulo de la oreja responderá a tal nombre. El viento del desierto donde reside la cultura musita una fórmula árabe, como siempre más acertada: al-qarrát, de donde se desprende arracada, el pendiente. En síntesis, el arete con adorno colgante.
A partir de tan dilatadas y ambiguas definiciones podría sostenerse que al jugar los dedos frágiles de la mujer de los ojos alumbrados con su propio arete, y al hacerlo con impaciencia rítmica pareciera seguir-reproducir una salmodia que encierra los enigmas del deseo, del ir y venir en su incierta geografía, se fuga en el silencioso desplazamiento de una cosa que adquiere existencia en sus manos y a la que, tal vez, quisiera exorcizar, deseando mutarla en cuerpo domeñado.
También ese gesto podría interpretarse como una ceremonia en la que la sacerdotisa representa a la iniciada en el más antiguo e inescrutable de los misterios, el de la correspondencia, la vinculación entre gajos de una misma historia: la de la mujer de ojos alumbrados y el ladrón del sueño.
La suma de higos dátiles y almendras y el fantasma robador de moras que también es encantador de serpientes…en un arete suspendido…entre los dedos de una maga que obsequia predicciones, y de un hierofante que se alimenta de futuro, de ilusiones. Y todo por sumirnos en los vericuetos del aforismo revelador del druida…mais quelque fois un arete es un arete…detonador de notre lucidité affective.
II. Palabras que son sueños
…tampoco el sueño duro en que nada más cabría…
Gilberto Owen,
Poema en que se usa mucho la palabra amor.
Como Gilberto Owen quisiera escribir con palabras vestidas de sueño, ajuaradas de luz y teñidas de un vaho de realidad, al menos sensual, por lo pronto pensada e intuida. Ínfimas sumas de consonantes y vocales que, siendo oníricas en su endeble materia, pudiesen transformar rocas en polvo húmedo, lluvias en gotas áridas. Ser como los magos del Oriente, enigmáticos y contundentes, inescrutables y eficaces. Al modo de uno de los arcanos mayores: Hierofante, el sabio, el impredecible, el dueño de las horas y los días, los sentimientos mejor cifrados y los pensamientos que son indicios y quimeras.
Ante los oráculos y para los suplicantes, las respuestas carecen de memoria, sólo las preguntas recuerdan y permanecen. Quizá por necesidad, tal vez por lujo; ya que somos proclives a atesorar las fórmulas de búsqueda, los vericuetos en pos de razones, las cruzadas que persiguen dogmas inmaculados. Así, escuchamos aquello que deseamos; el resto se extingue, pierde su pertinencia, resulta ajeno, es, en fin, la otredad: la espina del pez que no desfigura las delicias de su carne, la piedra en el arroz que no enturbia la blancura de su archipiélago. Por eso el Levante no se equivoca, ya lo sostenía el Zohar: “La muerte es el beso de Dios”.
Desde lo alto del zigurat, Zoroastro convocando a los guardianes de cometas y estrellas, meteoritos y galaxias, a que olviden las faltas de quienes, siendo briznas cósmicas, resienten el paso imperturbable de los satélites, sufren el ritmo cadencioso de las mareas, padecen de ese mal invocado como gravedad. Fragmentos o astillas de planetas nunca vistos, los amantes apelan a que los dioses los olviden, a que les permitan hundirse en los pliegues del deseo, en los recovecos de la evocación: uno y otra, rostros y huellas de su tránsito por los dominios del amor, continente de todo contenido, territorio voraz de las pasiones, geografía infinita de los apetitos. Los amantes, cráteres y picos, crestas y valles, olas y corrientes, de un mar que solía ser de la tranquilidad, convertido en impetuoso batir de cuerpos asombrados y mentes deslumbradas, por una magia ambigua e incierta: la de una vez que siempre se quisiera la primera.
El ocaso de la espuma en las costas, arrastra a los amantes; la metamorfosis de las sales y las algas en partículas brillantes, disfraza a los amantes; los átomos de litorales abatidos, engullen a los amantes; los confines descubiertos por navegantes portugueses de nombre hoy desconocido, refugian a los amantes; los pilotos y timoneles de barcos fantasma varados en la impotencia de sus preguntas y en el olvido de sus respuestas, mitigan el desasosiego de los amantes.
Narra un falso Cronicón, de esos que poblaron la imaginación del renacimiento ibérico con osadas empresas ultramarinas y escalofriantes autos de fe presididos por santo Domingo de Guzmán, que los susurros de la estirpe perdida de Vasco de Gama y Magallanes, encallados en corales amnésicos que eliminaron sus gestas, haciéndolas añicos de piedra líquida y de grito enmudecido, han sido vencidos por la indiferencia de los sobrevivientes: los amantes perseguidos por las sombras de sus deseos cimarrones. Contra los amantes, ni la soledad del naufragio. Su alarde reposa en el silencio, su entereza en la fragilidad, su tiempo en la suma de caricias robadas.
Suele entonces ocurrir que los cielos despejados, agotadas las tormentas, sometidas las tempestades, domeñados los ciclones, ofrezcan un paisaje insólito: el que protege a los amantes, pues ellos, en su esplendor arrogante, nunca se encuentran realmente solos, siempre están rodeados por una multitud de signos promisorios, a saber los astros y sus conjunciones, Escorpión conteniendo a Piscis en un Noviembre que no se da por vencido, en su empeño por descubrir que los deseos son las razones de quienes hacen del amor, tentación de cada día.
III. De besos que simulan palabras
El tiempo, rapsoda de piedra,
Tocaba su cuerno humedecido…
Marco Antonio Montes de Oca: Poemas de la convalecencia.
Sigo la recomendación de Joaquín Sabina y le escribo cartas a mi Sultana. Ésta pretende con modestia frailuna desmontar por qué los besos son palabras y, también en la vuelta de toda ida, por qué las palabras son besos, por lo menos entre la mora que se alimenta de higos, dátiles y almendras, y quien le ha robado el sueño.
Me atrevo a pensar-sentir pues de eso se trata, que la intención de los besos consiste en decir cosas, en predicar emociones, en calificar situaciones. Claro está que en el camino de las lenguas a veces desesperadas y en ocasiones templadas, las oquedades húmedas, los dientes impertinentes, los mordiscos que no se aguantan y los labios que todo lo quieren, surgen altivos y exangües los placeres. Sí, esos de la carne mórbida, de la carne hambrienta, de la carne insatisfecha…gajes del amor.
A querer o no, los besos devienen formas del conocimiento: del más íntimo, del más privado, y quizá por ello resulten incompartibles. Pues si no ¿cómo transmitir a un tercero excluido, a otro no participante y ni siquiera observador, qué intercambios bioquímicos se suceden y ocurren entre las frases encarnadas que desafían e impulsan sus majestades las lenguas? ¿Cómo desmontar un festín de sabores, los delitos reiterados por los recovecos de un espacio (la boca), símbolo del origen, matriz que nos guarda y protege de interferencias externas, de sonidos sin respuesta, de preguntas sin sentido? ¿Cómo, entonces, expresar aquello que se atora en las entrañas por imposibilidad estructural de las palabras, de las habilidades de eso que llamamos composición, pero que resulta dúctil, suave y natural gracias a la disuasión y vehemencia de los besos, esas frases silentes por antonomasia?
Los besos no se oyen, salvo a ratos y a golpes, cuando terminan, fenecen y desaparecen; cuando como ventosas los labios revientan dada la irrupción de un pudor incomprensible…para ser invisibles, por un delirio arrogante…para hacerse sentir y pensar. Son mudos pero elocuentes; son formas artísticas del convencimiento. Todo cabe en ellos, nada fuera, salvo la promesa de que tarde o temprano aparecerán para redimirnos y narrarnos, justo en ese desgarramiento del no poder decir con propiedad eso se siente y que sintiéndose se va pensando, digestión de imágenes y sonidos y olores y tactos en laberinto eterno, que no inicia, que no cesa. Eso son los besos: mínimos homenajes a una Sultana que se hace de higos, dátiles y almendras; mujer grado-cero, mujer-suma que sueña sin dormir.
Ahora pensemos las cosas al revés. Juan Crisóstomo predicaba de la condición femenina (derivado del latín feminus: fe disminuida): tentación natural, calamidad deseable, flagelo deleitoso. Lo hacía, con seguridad, aterido a un deseo inconsciente que se apoderaba de sus propios instintos y razones hasta hacerlo desvariar: el delito del deleite, la tentación que casi no se resiste.
Lo que nuestro santo y teólogo no está en condiciones de aceptar es que el peligro de ser mujer radica en su autonomía; justo la igualdad hace de ese otro que nos origina, rival. Éste es el origen de cualesquiera de las modalidades del culto a la misoginia: el miedo a la semejanza, la incapacidad de reconocer derechos idénticos en ese ser denominado “lo próximo diferente”, el terror a la mismidad del deseo. Por lo que para contrarrestar tan nocivos efectos nada mejor que expresar nuestro apetito y goce en los besos, esos gajos de lectura en voz alta, de escritura a dos lenguas.
Los besos son, resultan ser, instantes incontenibles, expansivos, carentes de recipiente, que se derraman al intercambiarse en voces, en palabras, al menos en pretensiones expresivas: formas desesperadas de la oralidad, de la caligrafía táctil. Letanía amorosa. Cántico silábico que elimina las distancias entre la voluntad y el entendimiento; quizá gracias a ellos somos como dioses. Segundos que semejan brisa, en esos soplos apenas contenidos que semejan siglos, hasta el tiempo se detiene, todo se pierde en su geografía. Lentos o desesperados, cadenciosos o presurosos, obscenos o litúrgicos, audaces o tímidos, intuitivos o perceptivos. No importa pues en el camino adquieren su personalidad, en su ejercicio definen su vocación estilística: ser prosa en reposo, ser poesía en movimiento.
La sensualidad como lenguaje: intercambio simbólico de apetitos y motivos, que encuentran su razón de ser en el intercambio de consonantes y vocales, sílabas, frases, palabras, discursos y también el eco de las pieles: las onomatopeyas. Aunque también ocurre de vuelta: cuando todas estas expresiones del eco interpretable y la tipografía ilustrada se descomponen en trazos sinuosos, en desplazamientos húmedos, en zigzagueantes aproximaciones a un lugar que no es físico sino imaginario: el deseo, paradoja de paradojas, toque y repique de badajos y campanas camufladas en bocas, en cavernas que a horcajadas se ofrecen para guarecernos de la intemperie, esa imposibilidad de ser uno cuando somos dos.
Sólo los besos hacen como si ello fuese posible, transformar un par en un non…sólo ellos…así resulten robados en un momento de descuido de la Sultana; así deriven de una sed compartida entre el robador del sueño y de la mujer que eligió, como fortaleza, la vigilia.
IV. Paisaje tepozteco
En peces transformó, simples amantes.
Sor Juana Inés de la Cruz: Segundo Sueño.
El testigo anticipado
A este nombre responde una acuarelatinta de Roger von Gunten, colgada, discreta y muda, en el minúsculo laberinto que atrapa en su centro al ascensor, la puerta y el umbral de mi espacio habitable. Está allí como un testigo anticipado, al modo en que las reminiscencias se apoderan de nosotros para hacernos saber que, justo por las tentaciones, somos dioses mortales. Trozos de una divinidad que no nos reconoce en su sustancia; más aún, que nos margina y excluye.
El Paisaje tepozteco avizoró los rostros y los cuerpos, de vapor compuestos y de piedra cincelados, de quienes son amantes sin reconocerlo, ignorantes del espacio, conocedores del tiempo. El desafío del papel pintado ha hundido su misterio en la disolución del color, en la transformación del volumen, en la oculta composición de cielo y tierra en tonos de azul y negro, al modo en que los antiguos acolhuas concebían las esquinas del mundo confinado en la serpenteante Cihuacoatl.
Empero, los elementos visuales aguardaban su filiación precisa. Esperaban, pacientes, que sus personalidades fuesen reveladas. Ocurrió en una misma jornada, de grito empeñado en renovar su vejez, sin que los amantes estuviesen al tanto de ello. Compartían escenario, Tepoztlán, el imán ceremonial mexica que atrapó un convento dominico, sin habérselo propuesto.
Quizás observaron los rasgos del entorno de esa naturaleza expansiva y potente con nostalgia coincidente. ¿Cómo saberlo a ciencia cierta?
La niebla, como ida
La niebla insinuante se apodera, sin prisa, de una roca que se quisiera viva, moteada de arbustos, quizás árboles disminuidos, al modo de señas de identidad de un personaje más camuflado que oculto. Virtualidad de los amantes, precariedad de la escritura para registrar sus avatares eróticos y sus recorridos afectivos; son piedra y gas en búsqueda de sus orígenes.
Sibilina, la espesura del aire envuelve la geografía carnal del amante pétreo. En misteriosa correspondencia, el viento espeso cubre por completo a un ser que está allí, aguardando su tiempo oportuno, el de su propia desaparición en unos brazos expansivos que, visibles y casi táctiles, seducen y poseen a una masa sedimentaria, sobreviviente de cataclismos, marcada por la presencia de fósiles milenarios que son, en efecto, cicatrices de pasiones sin edad pero con historia.
Como el brazo ase la cintura, la niebla envuelve a un macizo de esencia musical, eco duro y resistente del Vishehard de Smétana, el corazón sonoro de Ma vlast, perforado por la erosión que insufla la ingravidez de la materia. El blanco jaspeado de luna, irresistible, que engulle de una buena vez el ocre impregnado de sol, dispuesto a ser devorado, arcoíris mínimo como festín de amores.
El amate, como vuelta
Discreto, el árbol de códices, el amate, convierte la piedra, que le permite reposar en su extensión accidentada, en gema de sus entrañas; la deglute y conserva en una crujía-aposento, dentro de una estructura que desde el exterior le brinda soporte, para sólo entonces dedicarse a crecer. La rapta, y al hacerla parte de sí como un implante o una prótesis la protege, y con el pasar de los trabajos y los días deviene órgano principalísimo, capaz de cumplir funciones vitales para su gozo y deleite. Suerte de joya encerrada, como la nuez que se afana en custodiar la cáscara, la roca es cómplice victoriosa de un yelmo suave, tejamanil apenas que le pertenece y cubre.
De brazos pálidos y casi exangües, geografía rugosa donde irrumpen y después reposan las caligrafías y los iconos de los tlacuilos, el proveedor del papel indígena disfruta los chubascos y las canículas, consciente de que se halla en buena compañía. A todo árbol, su piedra; a cada luz, su sombra. Al apetito impertinente, su cuerpo domeñado. Sediento el caparazón, húmeda la víscera, satisfechos ambos.
La madera y la cantera danzan con las nubes. Se desplazan palmo a trecho, en sigilo, para estar cerca del sol y de la luna, refugiándose en el placer de la sucesión de los opuestos, que eluden ser contrarios.
Sin saberlo, la niebla y el amate hollaron distintas caras del Paisaje tepozteco.

 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras