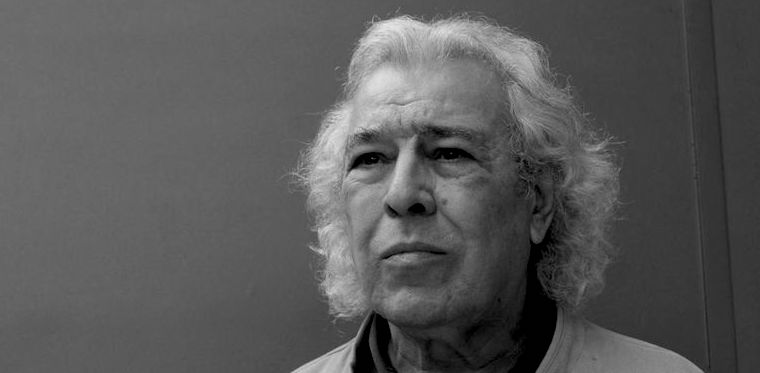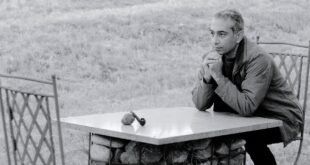Un traductor de poesía es un amateur o un profesional, como quiera que se lo vea, cuya tarea consiste en remontar dos dificultades: las de la lengua, entendida en términos generales, y las de la lengua literaria. Se olvida a menudo que el traductor de poesía no sólo traduce de una lengua a otra lengua, lo que ya implica un salto en el abismo, sino que traduce de una lengua literaria a otra lengua literaria. El objetivo no es sólo permanecer fiel a los significados, sino lograr que lo que es un poema escrito en una lengua extranjera, siga siendo un poema en la lengua de recepción. Hay tonos, texturas, filamentos y ritmos que pertenecen al habitus de la tradición literaria, y que el traductor debe trasvasar dentro de un margen de analogía para no fracasar en su misión. Si bien los privilegios de la inventio pertenecer al autor original, el traductor enfrenta en todo lo demás una misión muy parecida a la de éste: encontrar los equivalentes de vocabulario, de tono, de sintaxis, de ritmo y de significado, echando mano tanto de su conocimiento de la lengua, como de su imaginación, de su inventiva, de su intuición literaria, incluso, de su flexibilidad sintáctica. Desde esta perspectiva, el traductor resulta ser, a su modo, un autor no reconocido, un autor oculto que se disimula o se torna invisible al ceñirse la ropa de alguien que se limita a acarrear significados.
Hay que tener en cuenta, aparte, la naturaleza misma del poema en tanto pieza de perfección lograda. Esos poemas que sobreviven al paso de los siglos, siguen vigentes en la memoria porque son perfectos. Imposible añadirles o quitarles una sola coma. La perfección los vuelve invulnerables, casi autosuficientes, y les otorga una coraza para resistir el paso del tiempo. Los poemas medianos y, con mayor razón, los mediocres, serán condenados al olvido por el más implacable de los críticos literarios, un crítico que rara vez se equivoca, dueño por lo demás de una objetividad a prueba de balas: el tiempo. No es poca cosa para el traductor de poesía saber que lo que tiene delante es una de esas piezas perfectas que han permanecido incólumes y resistido la tolvanera de los decenios y los siglos.
Con esto quiero dar una idea de lo que significa publicar, como lo ha hecho Francisco Serrano, una antología como ésta. Movimiento de traslación. Ocho siglos de poesía lírica (México, Bonilla-Artigas Editores, 2023), sólo puedo haberse concebido asumiendo una enorme responsabilidad, y esta responsabilidad, estoy seguro, no sería posible si no estuviera precedida por una prolongada y perseverante devoción por la poesía. Por la poesía y por la historia de la poesía, hay que añadir. Serrano inicia su selección con un ramillete de trovadores provenzales, se sigue con troveros y minnesinger, añade a los autores anónimos de los carmina burana, se sigue con poetas del renacimiento y de la Pléyade, incluye al portugués Luis de Camöens, a un par poetas isabelinos, a uno de los metafísicos, a seis poetas del romanticismo (cuatro de Inglaterra y dos de Francia), otros tres del siglo XIX, y por último cinco de lo que él llama los “albores del siglo XX”, donde se ocupa ni más ni menos de Yeats, Rilke, Apollinaire, Pessoa y Auden. Esto da un total de 35 autores, sin contar a los anónimos que habrían escrito en latín. A grandes rasgos, son cuando menos cinco las lenguas representadas aquí, en lo que sería el núcleo duro de la tradición poética europea: el inglés, el francés, el portugués, el latín y el alemán.
Aunque es obvio que Serrano traduce por gusto, se ha impuesto en Movimiento de traslación un condicionante formal que merece consideración: trata de apegarse siempre a la métrica de los poemas traducidos, a la vez que respeta de modo riguroso las exigencias consonánticas de la rima. Hoy en día, hay que decirlo, sin que esto signifique un reproche, es costumbre de los traductores prescindir del aparato de la rima, que impone a menudo dificultades insalvables. Muy a menudo, por fidelidad a la consonancia se retuercen los versos y se estropea la perla del significado. El reto que nos propone el traductor de este libro es mayúsculo, si se considera lo que acabo de anotar. Sus aciertos relumbran más en la medida en que se advierte que ha conseguido salvar el significado poético sin prescindir del artificio consonántico, y remontando, por decirlo así, sus escabrosidades.
Su selección de los poetas provenzales da la pauta de lo que habrá de ser la norma del libro. Al alto rigor artesanal de cada uno de los textos seleccionados, se añade la sensación de que, sin dejar de ser antiguos, estos textos podrían de cierto modo ser actuales. Ahí comparecen Guillaume de Poitiers, Bernard de Ventadorm, Arnaut Daniel y un atrevido poema amoroso de la Comptessa de Dia. A ellos les siguen los troveros y minnesinger, encabezados por Chrétien de Troyes, Heinrich von Veldeke, Heinrich von Morungen, Wolfram von Eschenbach y una selección de los carmina burana. Los poetas del renacimiento se lucen con un par de sonetos de Petrarca, varios textos de Francois Villon y otro par de sonetos de Louise Labé. De los escritores de La Pléyade, Pierre de Ronsard es el mejor representado. Francisco Serrano contrasta el poderío lírico del autor, a la vez que incluye un fragmento de su “Respuesta a los ministros protestantes”, texto en el que el poeta, que manejaba bien la espada, le hace la guerra en verso ¡a los calvinistas! Ahí Ronsard, por cierto, se precia de inventar palabras nuevas, de rescatar algunas antiguas y en suma, de sublimar la maltrecha lengua francesa a la que él cree que consigue equiparar con las del romano y el griego.
Como para indicar que un traductor nunca se siente del todo satisfecho con la versión lograda, y que ésta siempre puede mejorarse, en más de una ocasión Francisco Serrano ofrece segundas versiones de un mismo texto. Al hacerlo, Serrano nos invita a participar, o al menos, a ver más de cerca, su proceso de traducción.
Sería prolijo comentar sus traducciones de Drayton, de Shakespeare y de John Donne. De William Blake, Serrano opta por el famoso poema del tigre y lo contrasta con un breve poema dedicado a la mosca. Con su elevado pensamiento, el hombre, algunas veces, según Blake, iguala la ligereza de este pequeño bicho.
Me gustaría cerrar concluir mencionando los que son para mí los dos grandes retos que se propuso Serrano en este libro. Me refiero a sus traducciones de Rilke y de Nerval, dos poetas emblemáticos del simbolismo europeo. De Rilke, siempre dificilísimo, Serrano selecciona las tres Elegías de Duino que prefiere, y añade en seguida siete de los primeros Sonetos a Orfeo. Si hago caso de la “Bibliografía” que aparece al final de su recopilación, entiendo que Serrano ha trabajado las Elegías de Duino a partir de la traducción francesa, y los Sonetos a Orfeo de la versión en inglés. No lo digo para desmerecer su labor, sino para acotarla. El rigor métrico y la fidelidad al aparato de la rima, que se propuso el autor, se respetan al pie de la letra en estas versiones a las que habrá que acudir en lo sucesivo. Vale recordar que las traducciones de los Sonetos a Orfeo que se deben a Eustaquio Barjau y a Jesús Munárriz (en Cátedra e Hiperión, respectivamente), ni se atienen a la métrica ni al régimen consonántico de las rimas.
La joya de la corona, en mi opinión, son las traducciones de Nerval. Francisco Serrano selecciona en su libro siete de los sonetos que aparecen en Las Quimeras, incluyendo una versión del más famoso de ellos, “El desdichado”. El poeta, crítico literario y editor Víctor Manuel Mendiola publicó en El Tucán de Virgina, hace cosa de tres o cuatro años, esta obra genial del autor francés según la traducción que hiciera la fallecida Ulalume González de León. La acompañó, por cierto, con un amplio dossier que incluye la traducción pionera de Xavier Villaurrutia, así como la de esa Piedra Imán llamada Octavio Paz, seguida de las múltiples versiones a cargo de Arreola, Elizondo, Segovia, Zaid y de José de la Colina que surgieron hacia 1975 gracias a una incitación directa de quien era por entonces el director de la revista Plural. También José Emilio Pacheco, por cierto, había publicado un poco antes su propia traducción de “El desdichado”. Las versiones de los siete sonetos de Las Quimeras realizada por Francisco Serrano compiten, a mi modo de ver, con las mejores de este selecto grupo. Diré algo más, su traducción de “El Desdichado”, en particular, podría ser la mejor traducción de este texto que existe entre nosotros. Lo que no es poca cosa. No me resisto a la tentación de citarla aquí para terminar:
El desdichado
Yo soy el Tenebroso, ─el Viudo, ─el Desolado,
Príncipe de Aquitania cuya Torre caía;
mi única Estrella ha muerto ─mi laúd constelado
el negro Sol ostenta de la Melancolía.
En la noche del Túmulo, Tu que me has consolado,
devuélveme el Pausílipo y el mar de Italia un día,
la flor que amaba tanto mi pecho desolado,
la parra donde el Pámpano a la Rosa se alía.
¿Soy Lusiñán, Biron?… ¿Soy Febo o el Amor?
El beso de la Reina mi frente aún calcina;
he soñado, Sirena, en tu gruta marina…
Y crucé el Aqueronte dos veces vencedor,
modulando, alternados, en la lira sagrada
suspiros de la Santa y los gritos del Hada.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras