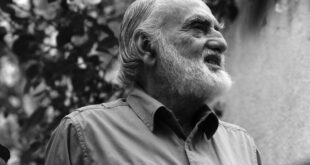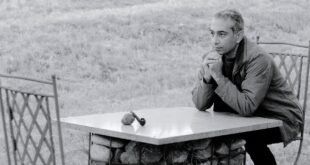¿Hasta qué punto podríamos estar seguros de nuestra identidad étnica?
Cuando el profesor José Ángel Leyva me preguntó si disponía de algún texto para la revista “la otra”, sugiriéndome que abordara el tema de la otredad histórica de mi país, experimenté una mezcla de incertidumbre y reflexión. La propuesta despertó en mí el deseo de explorar una dimensión profunda de nuestra existencia —como individuos y como colectivo—, pero también me enfrentó al desafío de condensar en unas cuantas páginas un tema vasto, complejo y, en ocasiones, polémico.
A lo largo de mi vida, en reiteradas ocasiones, he ido formulando en mi mente fragmentos y pensamientos relacionados con la identidad, la pertenencia y la otredad. Sin embargo, en las últimas dos décadas, el aprendizaje y las experiencias personales me han enseñado a ser cautelosa, a no hablar a la ligera sobre estos temas. Como decimos en Turquía, en un intento por mantener la prudencia: “Será mejor no decir nada para no pisar la cola de nadie”. La tensión entre expresar lo que sentimos y la necesidad de mantener cierta distancia o reserva es parte de un proceso constante que muchos enfrentamos cuando abordamos temas relacionados con la identidad y la historia.
Durante toda la semana, intenté avanzar en la estructuración de un texto coherente, tomando notas, escribiendo y borrando, sin saber exactamente por dónde comenzar. Finalmente, pocos días antes de la entrega, decidí unificar aquellos fragmentos dispersos en un solo relato.
Para comenzar, considero pertinente realizar un recorrido por el territorio de la República de Turquía. La actual nación, situada en Anatolia —Asia Menor—, toca también una pequeña parte de Europa, en los bordes del continente. Esta región ha sido cuna de múltiples civilizaciones que han dejado huellas indelebles en su historia: los hititas, frigios, sumerios, persas, gálatas, celtas, griegos, romanos, armenios, lidios, urartus, entre otros; todas ellas contribuyeron al patrimonio cultural y social que hoy conocemos. En su historia también destacan importantes ciudades y reinos, como Troya, Éfeso, Pérgamo, Caria y Licia, así como la influencia del Imperio bizantino, el selyúcida, y el otomano previo a la República de Turquía. La constante presencia y el intercambio de pueblos en esta tierra reflejan una evolución que va más allá de las simples dominaciones, configurando una identidad profundamente híbrida y dinámica. Es allí donde comienza la complejidad del tema: la identidad étnica no solo es un constructo social y cultural, sino que también está marcada por procesos históricos, migratorios y políticos que atraviesan épocas y continentes.
Profundizando en los orígenes del término “turco”, encontramos su primera utilización en las Inscripciones de Orkhon, en Mongolia, fechadas en el siglo VIII. En esas inscripciones, los pueblos llamados Göktürk —“Turcos Celestiales”— se identificaban así, formando una confederación de pueblos nómadas dispersos en las estepas de Asia Central. Es interesante notar que, en estas mismas regiones, aparecen leyendas y mitologías que comparten ciertos paralelismos con relatos de otras culturas. Por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, muestra similitudes con la mitología turca de Ergenekon, así como con la leyenda Kao-ch’e de la etnia uigur, ambas vinculadas a los pueblos turcos históricos. Estas conexiones mitológicas sugieren un linaje cultural que trasciende las fronteras nacionales y se remonta a un pasado remoto y compartido.
Durante la era de los Göktürk, el término «Türk», que se cree que significaba en aquél entonces “fuerte”, “raíz” u “origen”, pasó a ser no solo un gentilicio sino también el nombre de un estado. La llegada de los primeros turcos a Anatolia, que tuvo lugar entre los siglos X y XI, significó un proceso migratorio de gran envergadura. La incorporación definitiva de esa región a la esfera turca fue, sin duda, la victoria en la Batalla de Manzikert en 1071, contra el Imperio Bizantino. Este acontecimiento marcó el inicio de un proceso de asentamiento y consolidación de las comunidades turcas en Anatolia, que darían lugar a un profundo mestizaje y transformación social.
Bueno, ahora me gustaría abordar brevemente el tema de las migraciones, un fenómeno que, a lo largo de la historia, ha sido objeto de amplias investigaciones. En este caso, me interesa destacar un punto señalado de manera recurrente por el arqueólogo turco contemporáneo, el profesor Ümit Işın: “Es equívoco pensar que cuando un pueblo migra o conquista a otro, los habitantes originarios desaparecen o abandonan el lugar. Siempre ha existido un intercambio cultural e histórico, así como una fusión durante los procesos migratorios en todo el mundo.”
Con frecuencia, recae sobre uno la responsabilidad —o más bien la necesidad sentida— de estar preparado para responder a preguntas históricas o sobre conflictos actuales, únicamente por haber nacido en tierras con un pasado tan extenso. Evidentemente, resulta imposible abarcar todos los temas en este espacio limitado; sin embargo, es importante subrayar que la humanidad ha vivido y sigue viviendo en un constante cambio geológico, político, religioso y, en general, en todas sus dimensiones.
Un ejemplo significativo es la zona arqueológica de Göbeklitepe, en Şanlıurfa, Turquía. Este lugar, de enorme importancia histórica, fue construido por una civilización desconocida de cazadores-recolectores previa al Neolítico, posiblemente como centro de rituales hace unos 12,000 años a.C. A lo largo de los siglos, por allí transitaron distintas creencias como chamanismo, tengrismo, paganismo, judaísmo, cristianismo e islam.… Así que hubo, hay y habrá una gran mezcla de creencias e historias compartidas entre sí.
Si avanzamos en el tiempo, observamos que tanto el Imperio bizantino como el otomano constituyen ejemplos claros de sociedades multiétnicas y plurirreligiosas. El bizantino, a pesar de la preponderancia del elemento griego helenizado, integraba romanos, cristianos de distintas corrientes y diversas comunidades con una compleja jerarquía social. El Imperio otomano, por su parte, se caracterizó por albergar múltiples pueblos: turcos, armenios, judíos sefardíes, griegos, rumanos, georgianos entre otros. Ambos imperios demuestran que la diversidad étnica no fue la excepción, sino una constante estructural en la historia de Anatolia y sus alrededores.
Con la llegada de la República de Turquía en el siglo XX, esta tradición de diversidad se reconfigura, pero no desaparece. Hoy, la composición étnica del país se articula en torno a una mayoría turca junto con numerosas minorías: kurdos, árabes, armenios, griegos, circasianos, gitanos, zazas, bosnios, laz, georgianos, además de comunidades religiosas judías y cristianas. A ello se suman las particularidades derivadas de sus siete regiones geográficas, que imprimen diferencias lingüísticas, socioeconómicas, ideológicas y hasta en los roles de género.
La pregunta central es: ¿qué implicaciones tiene reconocer esta herencia migratoria y multiétnica en la actualidad?
Hace algunos años vi un video acerca de un proyecto “genográfico” desarrollado por National Geographic, cuyo objetivo era rastrear las rutas de migración humana mediante análisis genéticos. La propuesta consistía en que los voluntarios se sometieran a pruebas de ADN para mapear sus raíces ancestrales. La idea me resultó fascinante, especialmente porque en mi caso solo tenía referencias familiares que llegaban hasta tres generaciones atrás. La posibilidad de reconstruir un pasado más amplio despertó en mí una enorme curiosidad.
No obstante, al compartir mi entusiasmo con mi entorno, me encontré con una reacción inesperada: muchos consideraban inútil o incluso innecesario saber de dónde venían sus ancestros. En un inicio no comprendí del todo esas posturas. Con el tiempo, y tras recibir mis propios resultados, entendí que el rechazo podría estar vinculado al temor.
Conocer que tu ascendencia incluye a pueblos o culturas históricamente marginados puede desestabilizar la imagen que uno tiene de sí mismo. Descubrir que aquello que durante años se consideró “ajeno” u “otro” forma parte íntima de la propia identidad es una experiencia profundamente transformadora.
Este proceso genera un verdadero despertar: el “otro” deja de ser una alteridad distante y pasa a revelarse como un componente esencial de lo que somos. En consecuencia, las migraciones dejan de entenderse como simples movimientos de población para convertirse en el tejido mismo que entrelaza nuestra historia colectiva. Reconocerlo no solo enriquece la comprensión del pasado, sino que también puede abrir caminos hacia un futuro más consciente, plural e inclusivo.
BEYZA FIRAT
16 de septiembre 2025
Beyza Firat, escritora y traductora literaria turca, especializada en la traducción del turco al español y viceversa. Cursó la Maestría en Escritura en Español en la Universidad de Salamanca.
Ha traducido obras de reconocidos autores como Miguel de Unamuno, Elena Poniatowska y Alberto Ruy Sánchez, entre otros, colaborando con editoriales y proyectos literarios internacionales.
Actualmente se desempeña como traductora literaria independiente, y colabora también en la traducción y adaptación de guiones de telenovelas turcas para el mercado hispanoamericano, combinando precisión lingüística con un entendimiento profundo de las narrativas audiovisuales contemporáneas.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras