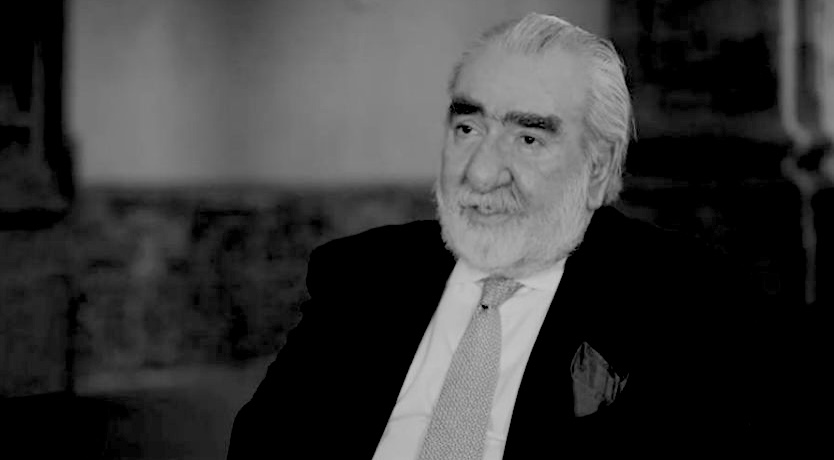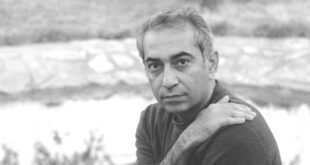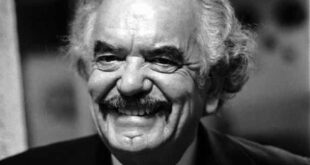No por sabido es menos cierto que el mundo humano se extiende hasta donde alcanza el lenguaje, abarcando un territorio apropiable sólo por la mediación de las palabras. Y esos dardos, las voces o “vasos sagrados” según Agustín de Tagaste luego obispo de Hipona, añoran la unidad perdida: reconciliar el deseo del sujeto predicativo con el orden cósico efectivo y aprehensible, i.e., la realidad. Nombrar las cosas y los seres, suerte de empeño iniciático que hace de nosotros un animal único y, por tanto, de excepción. Quizá esta sea la razón en la que repose el por qué de la denominación que los griegos quisieron aislar – o marcar- en relación con el hombre: zoon lógon éjon, “animal provisto de la palabra”. Definición que trasciende, con la prodigalidad propia del derroche, la rigidez inmanente a la expresión “animal racional”, acomodada a un Occidente cansado, situado de espaldas a la imaginación de los antiguos, quienes no vacilaban en reconocer el epos, la fuerza –justo- de la expresión con aliento poético 1.
Así pues, el sentido y valor del lenguaje estaría relacionado con su capacidad para establecer realidades: ya sea en calidad de escenarios compartibles (intersubjetivos), ya sea en calidad de mundos posibles o figurados (subjetividades fundantes y expansivas). Predicación y emisión de juicios que, a querer o no, nos invitan a pensar la política, a adentrarnos en la geografía social.
Superar la antinomia existente entre verdad y política, hechos e ideales, necesidades y satisfactores, exige que los sujetos que “fabrican” la historia recuperen la conciencia de ello, asumiendo su doble condición de productos y productores de tiempo, mediante el ejercicio de su capacidad de juzgar la realidad y sobre todo sus efectos particulares en los destinos individuales. Ello funda la reapropiación del universo de lo público, a despecho de la tendencia marginalizante de las mayorías por los expertos, desde la reivindicación de la opinión del “ciudadano ordinario” a partir de la simple y modesta emisión de su “opinión”.
Más allá del orden corroborativo de la realidad, resulta necesario recuperar una confianza nuclear en el sentido común de los sujetos responsables, es decir en la capacidad deliberativa de los ciudadanos. Se trata de reencontrar la pertinencia política de los sujetos sociales en su habilidad para valorar, mediante la formulación de juicios, el escenario que ocupan y en el que participan de muy distintas maneras, además de calificar el desempeño de los actores públicos. La experiencia política, como un modo específico de ser en el mundo, se constituye por el lenguaje, por la capacidad de los seres humanos de apropiarse –humanizando- justo su mundo a través de la comunicación, el discurso y la simple predicación acerca de lo que se comparte y dispone mediante la formulación de juicios intersubjetivos 2.
El hecho mismo de juzgar remite a algo que hacemos cuando tenemos que decidir un curso de acción, y esto se da exclusivamente como deliberación práctica. Esta modalidad del juicio se vincula con la construcción de futuro, resultando de naturaleza prospectiva y que encuentra en la “oportunidad” su valor último y justificación plena 3. Su orientación básica radicaría en eludir el acertijo de Polanyi: “nosotros sabemos más de lo que podemos decir”.
El acto de juzgar está vinculado, en su estructura lógica y su manifestación concreta, con la responsabilidad y el compromiso dado que el sujeto que juzga media el concepto universal y el objeto particular. El juicio reflexivo (inteligencia hermenéutica) es el medio constitutivo de la vida política y de su discurso; constituye por tanto la mediación válida y permanente de la política 4.
La realidad pareciera configurarse desde el pronunciamiento y la postulación que los sujetos hacen de ella. Al respecto Bloch apunta:
El mundo inacabado puede, más bien, ser llevado a su final, el proceso pendiente de él puede ser conducido a un resultado, como también puede ser revelada la incógnita del punto principal real-oculto en sí mismo. Pero no por hipóstasis precipitadas ni por determinaciones esenciales fijas que bloqueen el camino. Lo propio en sí o esencia no es algo dado conclusamente como el agua, el aire, el fuego o la invisible idea del todo, o como quieran llamarse, absolutizados o hipostasiados, estos datos fijos-reales. Lo propio en sí o esencia es aquello que todavía no es, lo que empuja hacia sí en el núcleo de las cosas, lo que aguarda su génesis en la tendencia-latencia del proceso: es en sí mismo esperanza fundamentada, esperanza real-objetiva. Y su nombre se roza, en último término, con el ‘ente-en-posibilidad’ en el sentido aristotélico… 5
El reto de modificación del entorno, la auténtica humanización del orbe que habitamos como especie, supone y requiere de un sujeto constructivo pleno, uno que consciente de sí abata sus necesidades de poder, dominio y propiedad. De tal manera que se requeriría de una legión de artesanos de la historia que fuesen dignos herederos de Epicteto, aquél pensador que en la decadencia de la Roma imperial asumiera y promoviera una libertad capaz de suspender el efecto devastador de los apetitos, desactivando los propios deseos 6. Pero dado que el estoicismo no ha adquirido materialidad temporal alguna, continúa siendo necesario configurar un sujeto expansivo capaz de reivindicar el carácter construible y modificable de la historia y, por ende, de los escenarios sociales.
Así, el yo sólo existe como abstracción de un conglomerado de sujetos, en tanto expresión simbólica de una suma de particulares. De tal suerte que entre ese uno figurado y la multitud se inscriben los retos de la política y del cambio. Hannah Arendt resume las implicaciones de tan intrincado proceso:
Man’s inability to rely upon himself or to have complete faith in himself (which is the same thing) is the price human beings pay for freedom; and the impossibility or remaining unique masters of what they do, of knowing its consequences and relying upon the future, is the price they pay for plurality and reality, for the joy of inhabiting together with others a world whose reality is guaranteed for each by the presence of all 7.
La dimensión conflictiva del sujeto en su doble condición de fabricante del y de fabricado por el orden social permanece, formando densas capas del sustrato histórico-cultural compartido por los individuos de una comunidad determinada. Y es en el intersticio de cómo los particulares comparten los modos y las significaciones de su “ser asociado”, la fértil intersubjetividad, donde reposan las posibilidades de plena apropiación-construcción de lo real.
Alfred Schulz captura el núcleo problemático de la objetividad concebida como punto de encuentro entre las percepciones de los sujetos, es decir la postulación no dada sino dándose del mundo que estructuran los seres humanos en su propia ontogénesis. En este sentido habría que comprender la aseveración:
Pero el mundo de mi vida cotidiana no es en modo alguno mi mundo privado, sino desde el comienzo un mundo intersubjetivo, compartido con mis semejantes, experimentado e interpretado por Otros; en síntesis, es un mundo común a todos nosotros. La situación biográfica única en la cual me encuentro dentro del mundo en cualquier momento de mi existencia sólo es en muy pequeña medida producto de mi propia creación. Me encuentro siempre dentro de un mundo históricamente dado que, como mundo de la naturaleza y como mundo sociocultural, existió antes de mi nacimiento y continuará existiendo después de mi muerte. Esto significa que este mundo no es sólo mi ambiente sino también el de mis semejantes; además, estos semejantes son elementos de mi propia situación, como yo lo soy de la de ellos. Al actuar sobre los Otros y al recibir las acciones de ellos, conozco esta relación mutua, y este conocimiento también implica que ellos, los Otros, experimentan el mundo común de una manera sustancialmente similar a la mía. También ellos se encuentran en una situación biográfica única dentro de un mundo que está estructurado, como el mío, en términos de alcance actual y potencial, agrupados alrededor de su Aquí y Ahora actuales en el centro de las mismas dimensiones y direcciones de espacio y tiempo, un mundo históricamente dado de la naturaleza, la sociedad y la cultura 8.
Resistir la ilusión de objetividad o, lo que resulta sinónimo, asumir que la realidad, como aprehensión intelectual, es por principio y privilegio intersubjetiva. Y la acumulación de mediaciones y puntos de contacto entre sujetos permite el surgimiento de eso que denominamos “lo nuevo”, situación resultante de las variedades combinatorias de los factores orgánicos y estructurales del ser del mundo, en oposición al creacionismo propio de “la alteridad”. Quizá por ello, los dispositivos de transmisión de estos saberes, empeños por conciliar razón, voluntad y realidad efectiva, devienen estratégicos en el quehacer de producción y ampliación del estado de cosas que ofrece la historia 9.
La voluntad humana no estaría en entredicho; la suspensión del juicio (epojé) recaería sobre lo delirante de ciertas aspiraciones filosóficas y teleológicas. Ello, insisto, no descalifica la condición de “ente-en-posibilidad” de las formaciones sociales, señala a contrario sensu lo ahistórico y arbitrario de ciertas proposiciones de modificación radical o impacto revolucionario que consideran prescindible a la realidad y a su pasado. Como si se tratara de asuntos propios de una voluntad autónoma habilitada para establecer condiciones y términos de lo real con tan solo enunciar unas y proferir otros, al modo en que lo hacen los profetas.
D. H. Lawrence sostenía que los “soñadores diurnos” son los más peligrosos. Los pronunciamientos febriles suelen ser más atractivos que sus opuestos, los razonamientos críticos. Las posibilidades de una praxis comprometida con un cambio ideado y promovido por el sujeto expansivo se inscriben en el tránsito del deseo fundante a la prudencia constructiva. Quedarían desechados los extremismos de la voluntad autárquica y del determinismo ineludible, a favor del proceso de devenir que es la autorrenovación husserliana del ser humano. En la revista japonesa The Kazio, que significa literalmente “renovación”, el promotor de la fenomenología escribe a principios de la década de los veintes:
Como punto de partida tomamos la capacidad de autoconciencia que pertenece a la esencia del hombre. Autoconciencia en el sentido genuino del autoexamen personal (inspectio sui) y de la capacidad que en él se funda de tomar postura reflexivamente en relación con uno mismo y con la propia vida: en el sentido, pues, de los actos personales de autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación práctica (volición referida a uno mismo y acción en la que uno se hace a sí mismo). En la autovaloración el hombre se enjuicia a sí mismo como bueno o malo, como valioso o carente de valor. Valora sus actos, sus motivos, sus medios y sus fines, llegando hasta los fines últimos. Y no valora sólo sus actos, motivos y fines reales, sino también los que son posibles para él, contemplando el dominio íntegro de sus posibilidades prácticas. Finalmente valora también su propio ‘carácter’ práctico y sus peculiaridades de carácter: cada uno de sus talentos, capacidades y habilidades, en la medida en que determinan el tipo y la dirección de su posible acción, tanto si han precedido a toda actividad, cual hábito anímico originario, como si surgieron de la práctica o incluso del aprendizaje y el ejercicio de ciertos actos 10.
El a priori fenomenológico acierta tendencialmente porque no le otorga, de antemano, al sujeto todas y cada una de las facultades relativas a la decisión; más allá del marco existente de la voluntad, ésta se concibe como acotada por los otros y por la realidad. El sujeto dueño de sí que, desde el confinamiento de su yo-centro, desata una expansión materializante de circunstancia histórica rechaza el calificativo de utópico, en la medida en que su aportación en la conservación o modificación de las condiciones objetivas encuentra su origen en posibilidades efectivas de lo real, y, evidentemente, de su propia inserción en el mundo en tanto ser-todavía-no-concluso.
Así pues, la sociedad contemporánea precisa de nuevas y originales formas de comprensión de sus estructuras, lógicas y problemas; destacando entre ellas, las mediaciones que habrá que diseñar o restablecer entre el poder, la memoria y la conciencia, si es que confiamos todavía en las posibilidades del sujeto (individual y colectivo) para hacer del mundo un lugar más habitable, mediante el ejercicio de dos de sus facultades estratégicas: la voluntad de visión y la capacidad de juzgar.
Todo fenómeno que presenta algún ingrediente conceptual es susceptible de comprensión (verstehende). La voluntad que posee objeto —lo cual no presupone que conscientemente se dirija hacia un sitio o cosa en específico— significa cabalmente, marcha y sentido; intencionalidad, para Edmund Husserl, medio universal de la experiencia consciente: acto transmitido por ciertos vehículos denominados noémata. Quedan, pues, fuera de consideración las explicaciones teleológicas de la acción (erklären). La tensión enunciada del conocimiento se identifica también como tesis de Brentano: fenómenos no-intencionales o físicos, de objetividad inmanente, materia prima de la explicación; fenómenos intencionales o mentales, representables (vorstellung), universo de la comprensión. Por un lado, referencia a un contenido, dirección hacia un objeto; por otro, imágenes y figuras mentales, conceptos y categorías.
Tal vez por ello: «El mundo de las intenciones es el mundo de los conceptos, y viceversa», recurriendo al aforismo de Jaako Hintikka 11. La semántica de los mundos posibles es la lógica de la intencionalidad. La realidad no es racional, sólo adviene razonable, es decir, objeto capaz de ser apropiado por el sujeto que conoce. La intencionalidad no es cuestión de las relaciones existentes en el mundo, descansa en comparaciones entre varios mundos posibles. Es un asunto intermundano, no intramundano.
La estimulante realidad suele atrapar a quienes moran en ella y, de modo simultáneo, la perciben y predican justo porque sus componentes aúnan a su propia materia una serie de valores simbólicos y usos sociales, convirtiéndolos en «objetos fatalmente sugestivos», a decir de Roland Barthes 12. Éstos se evaporan y dislocan, se reifican y cosifican; en suma, se tornan mitos.
En la modernidad los mitos atienden al espectro de la representación, son emblemas y no jeroglíficos, negando la dimensión de la traducción. El mito es un habla elegida por la historia; no surge de la naturaleza de las cosas; es resultado de la interpretación, de la subjetivación que el hombre hace de su entorno. Si no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en que se le profiere, surgen muchas posibilidades de lectura. De fondo toda materia puede ser dotada arbitrariamente de significación. Atisbamos un tránsito, del signo lingüístico al significante mítico. A esto se referían Horkheimer y Adorno 13 cuando sostenían que la realidad se había convertido en su propia ideología. El mito presupone la existencia de una conciencia significativa que razone sobre él con independencia de su materia.
El objeto no se revela, tampoco facilita su desciframiento. De la misma manera en que la escritura crea un sentido que las palabras no tienen en un principio, escudriñar los acontecimientos permite una polisemia del sentido; tantas versiones como lecturas. Lo cual no significa, forzosamente, que la realidad tenga tal motilidad que sea muchas siendo una, sino que descubre la incapacidad de quien conoce para captarla y capturarla en su dificultad, en su compleja presentación de unidad de lo diverso, como síntesis de múltiples determinaciones.
¿Qué pensar, entonces, de uno de los materiales más importantes del análisis político, el lenguaje y sus mensajes (intenciones o intereses y no fines) a la luz de que el discurso del poder expone la ausencia de un plano alocutorio; para el que nadie se dirige a nadie, salvo a los absolutos metafísicos: la nación, el Estado, el progreso, la clase, en fin, ¿la historia? Con Diego Saavedra Fajardo 14: «la virtud se cansa de merecer y esperar». Nos enfrentamos a un peculiar signo. El sacrificio total y obstinado de la dialogicidad, los interlocutores. Como si existiese, tan sólo, el lenguaje y los hombres nunca más. Los sujetos cognoscitivos materializan la realidad, gracias al despliegue de su discurso; conquistan lo que persiguen. Quisiera creer que el clásico tiene razón cuando dice: “El deseo es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como determinada a obrar por una afección cualquiera dada en ella.” 15 En tanto objeto, la realidad ha sido confundida con lo dado por lo que para analizarla debemos ampliar su extensión en el terreno de lo posible, el dándose.
Siendo difícil establecer la univocidad del sujeto con el objeto, como esfuerzo por duplicar lo real en el pensamiento, el proceso cognoscitivo se comunica y construye en el lenguaje; diálogo y reclamo de su propia validez. Flujo incesante que es la búsqueda de estructuras profundas del saber; proceso que ejecuta y ejerce al penetrar, e impregnarse de, los contenidos manifiestos de las formaciones lingüísticas, misma que, en principio, no deberían presentarse como códigos cerrados inmersos en modelos de cobertura legal. La tarea es humilde: transformar los problemas en soluciones y las soluciones en problemas. Concebir al mundo, su materialidad expresiva, como orbe de significados.
Si el sujeto es absoluta negatividad, como quisiera Hegel, entonces estamos en presencia de un desplazamiento significativo: el proceso que identifica los modos de conciencia (gestalten) con los estados del mundo (weltzustände). No está la situación para bromas. Es decisivo recordar que el camino de lo conocido al comprender tiene lugar por unos relevos: la conciencia, el ser social y el objeto. Para lo cual, la verdad de la teoría no reside en su exactitud o adecuación con la realidad, sino en su capacidad para situarse polémicamente frente a ella (G. E. Russconi).
El ciclo argumental básico (gramática, uso y significación) se mueve en el ámbito de la necesidad y el interés interpretados. Lo que denuncia que la autenticidad en sí de los conceptos es la abstracción. De vez en cuando las reglas de la razón se dislocan, camuflan el propósito de su actividad; es preciso asumir las implicaciones del dictum de Bachelard: la creación continua cambia de sentido. Y todo esto acontece en el frágil territorio de las palabras. La existencia sin pensamiento carece de sentido y el pensamiento sin existencia no posee objeto.
Toda interpretación quiere decir interpretación de un lenguaje. Dicha operación consiste en el proceso en que un sujeto (intérprete) refiere un signo a su objeto (designado). La voluntad mediadora representa el nexo entre ambos extremos de la ecuación gnoseológica. En el fondo el escollo se reduce a la dimensión de la traducción teórica de un lenguaje a otro. Verdad elemental o paradoja estéril, pensamiento y realidad no devienen instancias homologables y/o equivalentes.
Ante esto, queda tan sólo la comprensión del sentido en sus distintas versiones: captura de la intencionalidad (Habermas, Apel), interpretación lingüística (Gadamer, Wittgenstein e, incluso, Ryle), o procedimiento psicológico-heurístico (Foucault, Bachelard). En esta dirección, Herbert Marcuse señala que “el sitio de la verdad no es el propósito, sino el sistema de juicios especulativos en su conjunto” 16; únicamente el proceso total aglutinaría eso que llamamos verdad, si seguimos Razón y revolución. La sospecha de ideología (entendida elásticamente como distorsión y falsa conciencia) no acecha al lenguaje y la reflexión, los permea de cabo a rabo, estando presente siempre desde su formulación o detonamiento.
Tal vez la historia –individual, colectiva- no sea otra cosa que la idealidad del recuerdo. Asumir semejante empresa, la de hacer historia, nuestra historia, exige blandir un arma extraña, el lenguaje, dada su potencia, todo lo pretende, y conscientes de su afección profunda, la nostalgia por todo aquello que se le ha escapado en su representación y voluntad de ser. Empero, la modestia se impone en la evocación de Héctor Álvarez Murena respecto de la escritura: “El universo es un libro, dice la sabiduría: todo libro encierra el universo. Hay que recordar, sin embargo, que el trazo negro de cada palabra se torna inteligible en el libro merced a lo blanco de la página. Ese blanco del que la palabra brota y en el que acaba por desaparecer es el Silencio primordial. Principio y fin de cada criatura, de todo lo creado, el blanco escribe para nosotros lo fundamental de toda escritura: el círculo de misterio que envuelve nuestra existencia” 17. Heidegger dixit: el lenguaje es la casa del ser.
Coda
El rostro en el que se presenta el Otro no niega ni viola al Mismo (quien también es un Otro). Los dos interlocutores permanecen al mismo nivel, terrenales y reales. Para Emmanuel Lévinas18 el tener el rostro del Otro frente a uno mismo genera un sentimiento de compromiso, ya que se tiene noción de la existencia del Otro que forma parte del Mismo y sus experiencias, por eso nace la necesidad de prever por el Otro. A su vez, la revelación del rostro hace que se reconozca la trascendencia y heteronomía del Otro.
Propone la ética como filosofía primera; de allí que Lévinas derive el principio de su ética de la experiencia del encuentro con el Otro. Todos somos “Otro”, por eso ese encuentro de subjetividades objetivadas en el vínculo o encuentro (diálogo sustante) es nuestra única garantía de ser y ser existencia en plenitud. Otro modo que ser describe estos valores del des-inter-esadamente, que no es ni la abstracción nihilista de la negación pura del valor del ser ni el primer paso de la síntesis constructiva de los dialécticos, sino la bondad de dar desinter-esadamente; amor, misericordia y responsabilidad y, de este modo, la positividad de una adhesión al ser sólo en tanto que ser del otro 19.
El fracaso del poder compromete la verdad misma, afirmada en solidaridad con el poder. Pensar el ser desde las categorías del “origen” y de la “verdad”. La impotencia sobre el origen imprime la marca del destino sobre cada una de nuestras iniciativas. No tenemos poder sobre el origen. El sabio sucede al héroe porque domina el ser en la verdad.
La reminiscencia platónica, en efecto, no vuelve al origen, sino que engancha el Yo a la eternidad de las ideas. No reduce el concepto al recuerdo, sino el recuerdo al concepto. El “antaño” de la reminiscencia es el ya eterno. La filosofía de la existencia al renunciar a elevarse a lo eterno, renuncia a la dominación por medio de la verdad. Concibe una verdad que no domina al objeto sobre el que recae su acción: verdad de descripción.
Husserl, el gran acontecimiento de la fenomenología es que el ser se oriente a la comprensión del ser, y, por extensión, ejerza un poder sobre él… porque la síntesis de la percepción sensible no se termina nunca, la existencia del mundo exterior es relativa e incierta: adaequatio rei ac intellectus, en el cumplimiento o plenificación (Erfüllung: cumplimiento, ejecución, desempeño, realización) de la intención por una intuición. Intuición en el sentido bergsoniano que va más allá de la descripción, hacia una verdad presentida primero en el contacto con los hechos y expresada mediante la célebre fórmula “todo pasa como si”, antes de convertirse en dato inmediato de la conciencia en un instante excepcional.
En la fenomenología, más allá de la vuelta a las cosas, hay la negativa a separarse nunca de ellas. No sólo “zu den Sachen selbst” (“a las cosas mismas”), sino también “nie von den Sachen weg” (“nunca irse de las cosas”). Toda la fenomenología r3ecupera los esfuerzos comprensivos previos, la acumulación de las evidencias, por eso parece destinada precisamente a recuperar en estas evidencias flotantes todas las evidencias olvidadas que las sostienen. Las imperfecciones del conocimiento, en lugar de permitir que se escape el objeto mentado, precisamente lo definen.
Si el recuerdo está siempre modificado por el presente en que vuelve y por el saber que poseemos de lo que todavía era futuro en el momento en que el recuerdo se fijaba, pero que en el presente en que este se evoca ha pasado ya, la fenomenología no hablará de un recuerdo falseado, sino que hará de esta alteración la naturaleza esencial del recuerdo. La deducción filosófica no se convierte nunc a en un acontecimiento intelectual que se produzca por encima de la existencia; se parece más a un acontecimiento histórico que no cancela ninguno de sus vínculos con los acontecimientos en los que irrumpe. Igual que en Husserl no se puede separar ninguna noción de su descripción ni de su génesis, en Heidegger ningún paso del pensamiento se despega de la condición humana.
La razón desempeña aquí un papel central no sólo como medio de satisfacer la curiosidad humana y de proporcionar garantías de certeza, sino como el poder de situar al hombre de alguna manera, fuera del hombre. Si el realismo afirma la exterioridad del mundo respecto del hombre, podríamos decir que el idealismo afirma la exterioridad del hombre respecto del mundo. La realidad que rompe la comprensión. Por ende, la filosofía misma es existencia y acontecimiento. Una nueva concepción del poder, un poder tal como como puede ser cuando no se aferra ya a la idea de lo perfecto, a la razón. Una comprensión y, por consiguiente, un poder no aferrado a la idea de lo perfecto desemboca en la idea de la intencionalidad.
La concepción fenomenológica de la intencionalidad consiste esencialmente en identificar pensar y existir. El existir mismo de la conciencia reside en el pensar. El pensamiento no es sólo un atributo esencial del ser; ser es pensar. Como el pensamiento es pensamiento de algo, el verbo ser tiene siempre un complemento directo: yo soy mi dolor, yo soy mi pasado, yo soy mi mundo. El acto de existir es concebible ahora como una intención.
- Véase Villoro, Luis: La significación del silencio, México, Verdehalago, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1996, 79pp.
- Véase Briner, Ronald: Political judgement, prólogo de Bernard Crick, Londres, Cambridge University Press, 1983, 199pp.
- Este tema está vinculado con la pertinencia de recurrir la categoría aristotélica de phronesis o sabiduría práctica y plantearía el problema de asumir o no una teoría de la prudencia asociada al quehacer político. Desde este punto de vista el juicio bien podría devenir una especie de “petición participativa” del sujeto privado sobre lo público.
- Considerando la insistencia que se ha hecho en el juicio valdría la pena recordar cómo lo concibe Immanuel Kant (1724-1804) en relación con las categorías:
Cantidad
Calidad
Relación
Modalidad
Juicio: singular
Afirmativo
Categórico
Problemático
Categoría: Unidad
Realidad
Sustancia
Posibilidad
Juicio: Particular
Negativo
Hipotético
Asertórico
Categoría: Multiplicidad
Negación
Causalidad
Existencia
Juicio: Universal
Infinito
Disyuntivo
Apodíctico
Categoría: Totalidad
Limitación
Acción recíproca
Necesidad
Fuente: Wilhelm Dilthey: Historia de la filosofía (1949), traducción de Eugenio Ímaz, México, Fondo de Cultura Económica, 9ª reimpresión, 1996, (274pp.), especialmente p.186.
Quedaría claro que esta filosofía trascendental funda y supone un idealismo moral, una libertad de la voluntad, un conocimiento como crítica, un mundo fabricado humanamente y una concepción de la naturaleza y su funcionamiento de “adecuación a fines”, de allí el concepto de leyes empíricas y “legalidad de lo real”. - El principio esperanza, tomo III, Parte Quinta (Identidad), capítulo 55, p. 498. Véase además, las notas 23 y 29. Las cursivas son del autor.
- Véase Arendt, Hannah (1954-1968): Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, traducción de Ana Poljak, Barcelona, Ediciones Península, 1996, 315pp., especialmente el capítulo IV: ¿Qué es la libertad?, parágrafo 2, p. 159 y ss.
- The human condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1958, (333pp.), especialmente capítulo 34: “Unpredictability and the power of promise”, p. 244.
- El problema de la realidad social (1962), Maurice Natanson compilador, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1995, p.280.
- Véase Arturo Andrés Roig: “A propósito de la filosofía de la historia”, en Thesis, Nueva Revista de Filosofía y Letras, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Año III, número 11, octubre, 1981, p.4-9. Donde se señala: “El proceso histórico se nos presenta como una permanente quiebra de la circularidad de los mensajes establecidos. Para los interlocutores instalados en el interior de su propia circularidad discursiva es concebible la presencia de ‘lo nuevo’ histórico, pero nunca entendido como una ‘alteridad’ que venga a irrumpir de modo destructivo respecto de la circularidad misma” (p. 9).
- Edmund Husserl (1988): Renovación del hombre y de la cultura: Cinco ensayos, introducción de Guillermo Hoyos Vásquez y traducción de Agustín Serrano de Haro, Barcelona, Anthropos Editorial, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2002, p. 24.
- Jaako Hintikka, «Las intenciones de la intencionalidad» en Ensayos sobre explicación y comprensión, edición de Juha Manninen y Raimo Toumela, Madrid, Alianza, 1980, pp.9-40.
- Roland Barthes, El grado cero en la escritura, México, Siglo XXI, 1981, 245 pp.
- Theodor Wiesengrund Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica negativa, Madrid, Taurus, 1975, 405 pp.
- Diego Saavedra Fajardo: República Literaria (1655), versión, introducción y notas de Vicente García de Diego, Madrid, Espasa-Calpe. Colección Clásicos Castellanos, 1956, 2ª edición, LVI + 134pp. Se estima que la fecha de composición se remonta a 1612, aunque la primera edición “confiable” apareció ocho años después de la muerte del autor. El texto pretende, únicamente, “desacralizar” las artes liberales: Gramática, Dialéctica, Retórica, Aritmética, Música, Geometría y Astronomía, reiterando su condición de “teorías”: hipótesis del mundo, su cáscara y no su carne.
- Tal argumento sostiene Baruch de Spinoza en su Ethica, ordine geometrico demostrata («Del origen y naturaleza de los afectos», definición no. 1.), México, Fondo de Cultura Económica, 1980, 273pp.
- Razón y revolución, Madrid, Alianza, 1979, 446 pp.
- La metáfora y lo sagrado (1973), presentación de Humberto Martínez, prólogo de Francisco Ayala, México, Verdehalago, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1995, p.67.
- Emmanuel Levinas (1906-1995), nacido en Kaunas, Lituania, de origen judío, sobreviviente de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, es el gran difusor de la fenomenología en Francia, como se había formado allí e incluso se nacionalizó en 1931, cuando fue internado en Hannover en 1941 no recibió trato por su origen sino como militar galo, ya que era intérprete al ruso y al alemán de los aliados. Por su cercanía al nacionalsocialismo romperá desde 1933 con Martin Heidegger, de quien había sido su introductor desde 1928, tras el debate de MH con Ernst Cassirer en Davos. Guardará un nexo cercano con Maurice Blanchot (1907-2003), autor del eminente L’Espace littéraire (1955).
- De Levinas debería revisarse la mayor parte de su producción dedicada a la alteridad y lo otro en su relación con el ser y el lenguaje: De la existencia al Existente (1947); El Tiempo y el Otro (1947); Totalidad e Infinito: Ensayo sobre la exterioridad (1997); De Otro modo que Ser o más allá de la Esencia (1978); Escritos inéditos: Volumen 1: Cuadernos del cautiverio, Escritos sobre el cautiverio y Notas filosóficas diversas (2013) y Escritos inéditos: Volumen 2: Palabra y silencio y otros escritos (2014).
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras