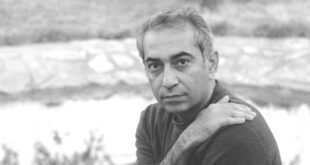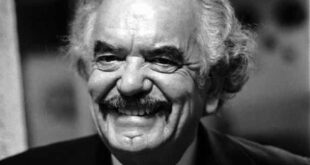En diciembre de 1991 se desintegró oficialmente la Unión Soviética y los barcos rusos en la Habana se esfumaron. El bloqueo de Estados Unidos a la isla se hizo más agresivo. La desesperación de la población cubana crecía ante la falta de recursos materiales, de insumos alimenticios y de fármacos. Odette Alonso, nativa de Santiago de Cuba, según cuenta, arribó a la península de Yucatán en 1992. En 1993 viajé a Cuba para realizar un reportaje sobre el llamado Periodo especial que fue publicado en la revista Mundo, culturas y gente. Muchos intelectuales que habían participado en la revolución y habían formado parte del aparato de Estado estaban de capa caída porque se habían atrevido a cuestionar al régimen y a señalar errores políticos. Bajo un halo de misterio y de novela policiaca entrevisté a varios ex dirigentes devenidos en sospechosos críticos del sistema. A pesar de las carencias nunca faltó un chupito de ron o de café mezclado con garbanzos. Dentro de ese ambiente de escasez y privaciones me encontraba con personajes que iban construyendo una realidad paralela, como en el cuento “El último convoy”, de Odette Alonso en su libro Hotel pánico. Un gran conocedor de pianos que no era músico, ni afinador, ni vendedor de teclados; un perito en autos que no era mecánico y tampoco sabía manejar; un experto en jazz desde que le había montado un santo; un coleccionista de tuercas y tornillos porque en algún momento a alguien la harían falta. Y no obstante, esa realidad fantasma confirmaba su presencia.
Desfilaron por mi vida chilanga viejos escritores que traían la desesperanza y la tristeza a cuestas. Les sobrevive Julio Travieso, amigo entrañable y notable narrador. Vino entonces a mi entorno un grupo de cubanos que representaban a la generación nacida en los primeros años de la Revolución cubana, es decir en los años 60 y tal vez en los setenta. De esa camada en la que figura Ernesto Olivera, Raúl Ortega, Ónix Rubio, Sulema Cruz, conservo a Odette Alonso, con quien he forjado una amistad sin aspavientos y me he convertido en su fiel lector desde que publicara su Antología de la poesía cubana del exilio (Valencia, Aduana Vieja, 2011). La complicidad lectora con Odette está determinada por la risa y la sorpresa. Porque consciente de que era poeta y de que a ambos nos gustaban las mujeres, me descolocó la primera vez que la escuché leer un cuento erótico, heterosexual y sobre todo una pieza literaria de fina urdimbre. Una historia que revela un gran conocimiento de la anatomía y la idiosincrasia masculina. Desde “El Velo” de Anaís Nin no había conocido un relato escrito por una mujer con efectos tan candentes como “Tan amigos”. Luego confirmaría esa vena erótica en otros cuentos que conforman el libro Hotel Pánico, que lo mismo emplean la jerga cubana que la mexicana, que van del amor lésbico al heterosexual, que exponen situaciones de la literatura negra o abordan asuntos sobrenaturales. Como en Leonardo Padura, en Odette Alonso la sensualidad y la sexualidad son el sustrato de la imaginación narrativa.
Lo mismo sucede en los relatos de Con la boca abierta. En dicho libro el deseo se vierte en los cuerpos femeninos y de vez en cuando en alusiones a la virilidad de los personajes, que suelen figurar como objetos de la tentación y como bestias predadoras. Lo femenino, sin embargo, trasluce una pasión comedida, dulcificada por el titubeo y la timidez anhelante. A veces, los personajes femeninos encarnan la seducción en caracteres utilitarios y manipuladores, embaucadores. La malicia del narrador desempeña bien su función, domina la atención y la tensión del lector-lectora sin serpentear por los lugares comunes, pero dejando ver la profundidad emocional de los personajes, transparentando los hilos conductores del relato.
Considero que Odette es una magnífica narradora con piel y tripas de poeta. Me consta y soy parte de ese reconocimiento, pues fui uno de los miembros del jurado que falló en favor de su libro Últimos días de un país, para darle el Clemencia Isaura, de los Juegos Florales de Mazatlán, Sinaloa, donde casi la nombran reina del Carnaval del puerto. En la más reciente antología publicada en la Editorial de la Universidad Autónoma del EDOMEX, Odette reúne poemas representativos de 35 años de escritura de versos. En apenas 110 páginas, que se reducen por las guardas intercaladas en cuatro secciones, más el índice, el lector recibe una fuerte descarga de lirismo, una intensa dosis de palabras destinadas a conmover y a hendir el pensamiento, porque la poeta brinda al lector lo mejor de su repertorio. Aquí no hay fisuras ni poemas desechables, es una muestra compacta y de calidad comprobada. La edición también es impecable y elegante en sus interiores. Sus cuatro apartados: “Días sin fe”, “Islas de humo y música”, “Último recuerdo del país” y “Miel”, configuran una trayectoria íntima que deja ver un poco los contextos de precariedad y reducción moral en los que la protagonista de ese yo se desenvuelve e intenta ser congruente con sus deseos y su principio de insumisión.
Es un riguroso ejercicio selectivo, de criba, para demostrarnos que el tiempo poco a poco va dejando en la memoria una mínima cantidad de textos. Este puñado de poemas de Odette Alonso, 67 en total, merecen ser leídos con atención y entrega, porque ofrendan con naturalidad y honradez, sin ambages, su cuerpo y su espíritu. Dos momentos cruciales constituyen este repertorio poético, la vida en Cuba y la vida en México, el presente y el recuerdo de ese ayer, que también fue presente y así fue escrito.
No es casual la presencia del mar como motivo central en su poesía. El origen insular de la autora es el mismo de la palabra hablada y escrita, pero sobre todo del lenguaje propio, del cuerpo discursivo que reinventa la realidad para hacerla exclusiva de su creador, no obstante, destinada a ser compartida con todos aquellos o aquellas que se sientan motivados, tocados, perturbados por su forma y contenido. La insularidad es un estado de gracia y de desgracia, según se le quiera ver, pero es una noción del mundo de pertenencia y extrañeza, de aislamiento y de asombro ante la extranjeridad, de antojo de mundo. Tal vez, y digo tal vez porque no me consta, que humo y miel hacen un duo caprichoso, pero explicable. ¿No se emplea el humo para disipar a las abejas, productoras de la miel? Pero al mismo tiempo el humo es una señal de inicio o de final del fuego. Asimismo, esta exigua antología podría leerse como el humo de un fuego juvenil, isleño, y el humo de las ascuas de una madurez continental, donde la miel es privilegio.
Este conjunto de poemas resalta en particular la vena amorosa de la autora, su sensibilidad erótica, su aguda percepción del cuerpo y del placer. Poemas que una mujer le dedica a otra mujer y que muchos poetas masculinos envidiarán por la fuerza y la delicadeza con que fueron escritos, por su originalidad y transparencia. Pero esa transparencia no es la vida, no es la identidad de género y de patria, como lo expresa en su poema “Yo me llamaba Osvaldo”: “Una muchacha con nombre de varón /se asomaba al correo / temerosa / de que alguien descubriera su falsa identidad.” No hay lugares comunes, aunque no hay nada más común que el sexo. En el descubrimiento de sí misma está la revelación de las posibilidades significativas del lenguaje: “El mar trae la ponzoña de una luna menguando”. La imagen de esa luna, que es femenina, sangra hasta manchar el sueño. Por otro lado, la utopía, la promesa de un mundo mejor, es vista como estafa.
“Días sin fe”, da cuenta de esa infancia en la que no se menciona al régimen político ni a sus actores, tampoco hay una marca ideológica, es solo la experiencia, la infancia en las casonas de Santiago y el despertar entre una juventud reflejada en un ”Espejo roto”: “Una página en blanco se teñía de grises/ y un ángel asomaba su cara de demonio”. La poeta no puede dejar de reconocerse como un personaje caído de la gracia celeste, porque le duele lo que a los otros no lastima, porque ve y anhela la fruta prohibida, porque en el fondo es una inconforme irredenta, una insumisa ante las palabras, que es su forma de representar la realidad adversa.
Santiago es la periferia interior, la isla dentro de la isla, mientras que la Habana es la ventana que asoma al exterior. Santiago es el lugar de los ancestros y por ello los muertos y los fantasmas deambulan por sus versos: “Se esconde el nombre eterno de las cosas, / la mugre que envenena el corazón.” (De “Calles del Calvario”- Pág. 34)
Como lector, echo de menos las fechas de los poemas para situar la etapa en que la poeta se construye como tal, se define y se aclara en el terreno amoroso, cuando las palabras hacen temblar el cuerpo o son tan corporales los versos que transmiten su condición física. Pero en ese espacio donde transitan los fantasmas y el recuerdo de los muertos, hay también la convicción del abandono, de la partida, motivada o no por las restricciones del medio. Así se abre paso a “Islas de humo y música”. Odette reúne poemas que, ya lo dije, cualquier hombre desearía escribir. Y digo hombre heterosexual porque son poemas dedicados al cuerpo de la mujer, elaborados desde una sensibilidad femenina que se arroga el derecho de exclusividad, porque bien podrían ser escritos por un poeta masculino, pero eso es difícil que eso suceda. El deseo por la otra se revela desde una conciencia de sí misma, no desde la extrañeza sino desde la complicidad física. La belleza es tratada como una materia gustativa, olfativa, degustativa, sincera. “Tuve la belleza entre mis dedos / los hundí en la belleza /la horadé / perfume negro de cicatriz / promesa de humo.” (La belleza). O en ese otro, “Azul”, en el que hay una declaración sin ambages: “Azules / tus piernas se parecen a la noche / navegan en el bullicio / del alcohol / y de las ganas.”
Ese periodo desemboca en “Último recuerdo del país”, que es el tercer apartado del libro y la separación de la isla. El deseo se convierte en una necesidad de emigrar, de dejar atrás la realidad que reduce y limita ese apetito de ser y de crecer, sin renunciar nunca a su pertenencia insular, a la la vivencia de humedad en la piel, en el oído lleno de mar, en la respiración del habla pública y personal. Y así aparece el poema “Como quien huye del país”. “Odio anhelar la vida de los otros / sus mujeres desnudas / sus manjares / el compás de lo ajeno.” Tal vez Odette ya se convenció de que la poesía nos lleva siempre a un querer estar en el lugar de los otros, en las tierras ajenas que sentimos invariablemente como propias, en lenguas ajenas y extrañas en las que deseamos decir aquello que pasa por la sangre y por los sueños.
Finalmente, el libro desemboca en la cuarta y última sección: “Miel”. El nombre de Paulina encabeza este conjunto de poemas amorosos. Sensuales, sí, pero sobre todo plenos de amor. “Balcón al mar” es el texto que mejor expresa la extrañeza de pensarse y verse distinta a los demás, de no encajar del todo en el tejido convencional de una cultura regida por los hombres, de saberse aquí, presente, mirando La Habana como un pasado de tentaciones frescas.
Esta breve antología no tiene irregularidades ni páginas que decaigan, es una muestra muy decantada de la poesía de Odette. Es un bello objeto editorial que funciona como una cajita musical. Al abrirla nos deleita con un repertorio de melodías que si bien son transparentes y profundas no caen en la simpleza sentimental ni el facilismo versístico, nos ofrecen, por el contrario, un lenguaje rico en matices y en búsquedas formales. No es una miel que empalague, sólo endulza los sentidos: “Tres deseos quiero / la primera puntada del tejido / el grito de tus ojos al mirarme / y todo el tiempo / luego.” (de “Deseos”). Tómense pues, lectores, su tiempo y disfruten los efectos De humo y miel.
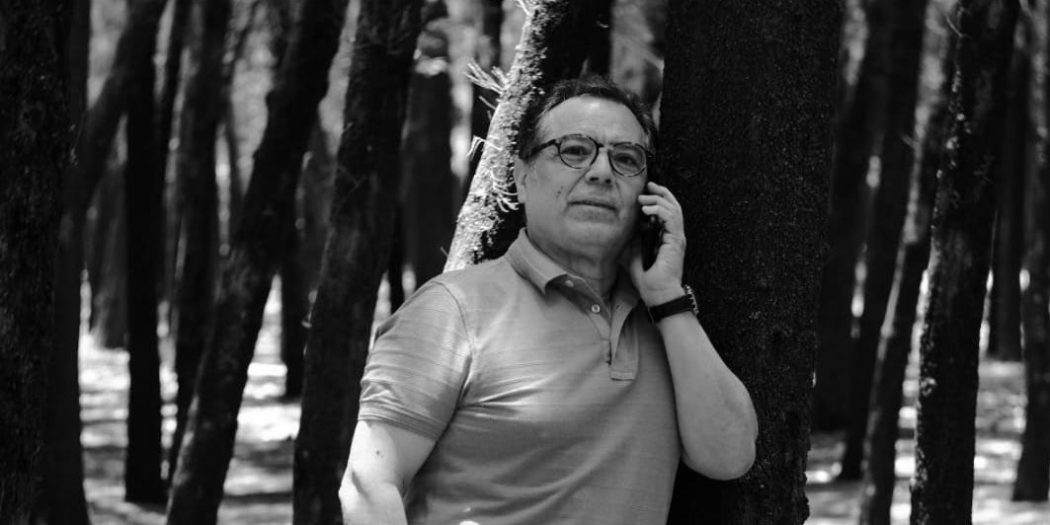
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras