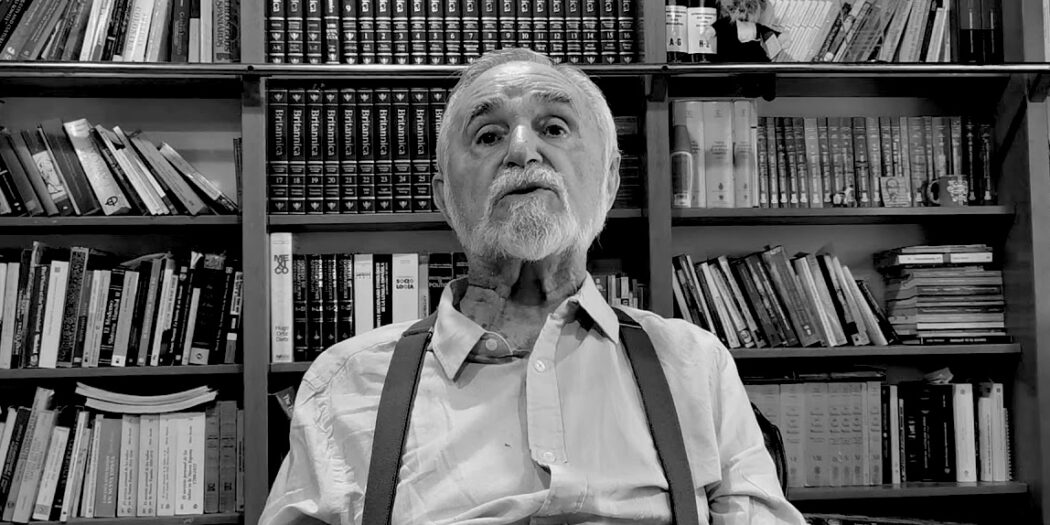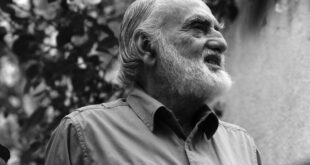Vivimos un momento crítico para la humanidad. Las posibilidades de una guerra mundial se han acrecentado en los últimos meses y se manifiestan en una parte del mundo que ya en ocasiones pasadas ha sido escenario de grandes conflagraciones: El Medio Oriente. Mientras tanto la guerra de Rusia y Ucrania se prolonga sin visos de solución, porque los países de la Unión Europea necesitan una excusa para su rearme. Los intereses de grandes potencias están confrontados directamente y no podemos decir cuál va a ser el desenlace. El pretexto de que Irán posee armas atómicas nos recuerda el caso sangriento de Irak en 2003 en el cual los Estados Unidos sostenían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva sin jamás poder probarlo e inició una guerra que costó cientos de miles de vidas. Entonces las verdaderas causas de la intervención norteamericana fueron controlar las reservas de petróleo y evitar que potencias emergentes como China se acercaran a esas gigantescas reservas. Hoy el escenario es mucho más complicado y los efectos de una guerra local en esa parte del mundo son impredecibles.
En esta situación quisiera referirme a un texto presente en el segundo tomo de mis Obras Escogidas La izquierda mexicana en su laberinto (1947-2024),, que conservan un mensaje actual. En mi ensayo “En todo comienzo hay una esperanza” sacado del libro La Búsqueda. 1. La izquierda mexicana en los albores del siglo XXI, publicado en 2003, justo cuando sucedía la invasión a Irak, escribía: “Hay en el ser humano una poderosa vocación de dignidad y libertad. Estos valores pueden ser temporalmente subyugados, pero no destruidos. Incluso en las condiciones más precarias, su llama se mantiene encendida.» Dos guerras mundiales y unas cincuenta conflagraciones locales de importancia han costado la vida a cerca de cien millones de personas, la mayoría de ellas civiles. Al final de la primera guerra mundial –continuaba yo–, los europeos esperaban que fuera la última. Hoy, en 1967 cuando todavía se escuchan los ecos del conflicto que enfrenta —en la cuna misma de la civilización— a árabes e israelíes desde hace cincuenta años, no podemos tener la misma ilusión. Sangrientas luchas civiles que se sucedieron desde la década de los treinta arrasaron países como España, Colombia, Etiopía, Nigeria y Afganistán. Y en lo que fue hace poco Yugoslavia, un país cargado antaño de promesas, el ruido de los cañones en 1992 acabó en la desaparición de la nación multiétnica.
En el siglo XX hubo Auschwitz y hubo Gulag, dictaduras sangrientas en Chile, Argentina y Uruguay. Hubo los horrores de Vietnam. Hubo hambrunas devastadoras y dolorosas olas de emigración masiva. Los asesinatos de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Anwar al-Sadat e Itzhak Rabin, mensajeros del cambio en la paz, así como la larga prisión de Nelson Mandela, confirmaron las dificultades de ese camino. En una mortal reacción en serie, los excesos de un lado provocaron el extremismo del otro.
En 2003 escribí: En los primeros días del siglo XXI, hay algo que me reconcilia con esa herencia. En todas las pruebas impuestas a la humanidad durante estos cien años, ha quedado demostrado, beyond reasonable doubt (más allá de toda duda rasonable), que la persona no es un simple juguete del destino, del proceso macrohistórico; que posee cualidades indestructibles que le permiten enfrentarlo y, a veces, vencerlo. Por lo tanto, no tiene por qué rendirse hoy a sus mandatos. Incluso en las condiciones más extremas de la guerra y el campo de exterminio, puede conservar su libertad interior, su independencia espiritual y su capacidad de elección.
Los que estuvimos en campos de concentración —escribe Víctor E. Frankl— recordamos a los hombres que iban de barraca en barraca, consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias— para decidir su propio camino… Es esa libertad espiritual que no se nos puede arrebatar lo que hace que la vida tenga sentido y propósito.
Pero el espíritu libertario del ser humano no sólo se impone a la adversidad más extrema. Puede, también, resistir a la seducción superlativa de la comodidad material. En los términos complementarios de una negatividad imprescindible al espíritu crítico necesario para la situación actual, echar a la mar —como diría León Felipe— la barca de nuestra esperanza. La terrible y maravillosa historia del siglo XX demuestra que el individuo puede ser humillado infinitamente y tentado más allá de toda imaginación, pero que —a final de cuentas— ni la opresión ni la corrupción pueden aniquilar totalmente el espíritu «que nos hace seres humanos y no teclas de piano».
En el mundo que nos toca vivir en que el monstruo de la guerra nuclear se alza amenazante ante nosotros, es oportuno rescatar la memoria de 1968: Ese fue un año memorable, la juventud estudiosa en todo el mundo se rebeló contra el orden establecido, la cultura dominante, los valores discriminatorios, la moral patriarcal y los gobiernos autoritarios de varios signos, y diríamos hoy por la paz, señalando nuevos objetivos para los movimientos libertarios. No hubo excepciones, el París y Berlín del Viejo Mundo, Chicago, Memphis, Tennessee y Los Ángeles en Norteamérica, la Revolución Cultural en China, Tokio y Nihon en Japón, la capital en México, Córdoba en Argentina, Sao Paulo en Brasil, todas fueron escenario de la revolución estudiantil y juvenil. Fue un evento mundial con pocos antecedentes, quizás solo comparable a la ola de revoluciones de 1848.
¡Prohibido prohibir!, ¡Las libertades no se dan, se toman!, ¡La imaginación al poder!, se gritaba en París, ¡Los derechos no se piden se exigen!, ¡El silencio no significa ceder! ¡Aquí nadie se rinde! Se exclamaba en México. En Estados Unidos se exigía Fin de la guerra en Vietnam, Derechos iguales para todos, Fin a la brutalidad policiaca. El 68 abrió las puertas a nuevos movimientos que marcan la realidad del mundo hasta nuestros días: feminismo, antirracismo, lucha contra la guerra y el calentamiento global, respeto a las comunidades indígenas y los migrantes.
Reprimidos en todas partes, marcados a veces por el asesinato –como en México el 2 de octubre– o la desaparición de los miembros o sus dirigentes, el movimiento juvenil de 1968 marcó un cambio drástico en la vida política, las universidades, la moral sexual y el pensamiento crítico. Sin memoria –como dice Javier Aranda Luna– no hay imaginación posible; sin la coincidencia de los distintos no hay proyectos duraderos. Sin cultura no hay democracia. El espíritu de una época fue cambiar el mundo, pero sus logros fueron limitados. Esperamos que ese espíritu renazca para decir ¡NO A LA GUERRA! ¡NO AL CATACLISMO GLOBAL!, ¡SI A UN MUNDO MEJOR, MAS HUMANO!, ¡SI A UN NUEVO CAMINO LLENO DE ESPERANZAS!
Invitamos a todos los asistentes a adquirir y leer el libro La izquierda mexicana en su laberinto (1947-2024), que es un testimonio de los logros de una izquierda que supo reinventarse constantemente pese a derrotas, errores y frustraciones. En algunas de las cuales he participado activamente, no solo desde el escritorio sino también de la organización política, la calle junto a muchos compañeros que jamás claudicaron.
Cuernavaca, 26 de junio de 2025.
* Palabra leídas en la presentación de su libro La izquierda mexicana en su laberinto (1947-2024), en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, el 28 de junio, 2025.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras