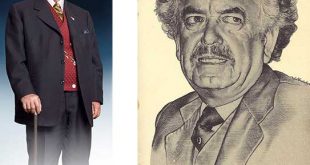Narrador lagunero, es decir de La Laguna desértica entre los estados de Coahuila y Durango,
Narrador lagunero, es decir de La Laguna desértica entre los estados de Coahuila y Durango,
ofrece a los lectores de La Otra, entre unos y otras, estas breves fabulaciones.
Tres microrrelatos tres
Jaime Muñoz Vargas
Golpes
A veces eran sólo gritos, frases incomprensibles, casi aullidos. En otras era más terrible que eso, pues a los gritos se sumaban impactos materiales, como choque de muebles o vidrios rotos. Lo de los muebles y los vidrios ocurría más esporádicamente, lo acepto, pero cuando se daba era casi insoportable, de pánico. Soy frágil, no se me concedió ninguna habilidad para soportar la violencia, así que en esos casos me daba por temblar cuando estallaban los insultos y se avizoraba la posibilidad de que aquello terminara en golpes. Durante casi dos años soporté el terror ante los escándalos y la impotencia de no poder ir a frenarlos. ¿Y qué me quedaba frente a la furia que llegaba con clarísima sonoridad hasta mi casa? Hacía dos años que me había mudado a esta colonia con el deseo, ahora veo que infructuoso, de ganar tranquilidad para pintar mis óleos. Era una colonia, no puedo negarlo, fina, con casas amplias y bien separadas, de jardines que daban un poco la impresión de irrealidad en medio del desierto lagunero. La casa más próxima, mi casa vecina, sin embargo, quedaba como a veinte metros y en las noches llenas de oscuridad era un placer salir a mi terraza y admirar las estrellas, sentir el fluido del silencio. Fue en una de esas salidas cuando oí la primera bronca de mis vecinos: él gritaba, ella le respondía, digamos que hasta ahí se trataba de una pareja normal aunque quizá demasiado altisonante. Lo malo vino cuando escuché golpes, vidrios rotos. Yo pensaba que sólo eran destrozos materiales, y por miedo jamás me animé a llamar a la policía. Era lógico que la pareja, él sobre todo, sabría luego la procedencia de cualquier reporte a la autoridad. Cuando me topaba a la vecina en la mañana, pues de vez en vez coincidíamos en el joggin por la colonia, sólo nos saludábamos de paso, sin mayor interacción. Cierta vez noté, a dos o tres días de una disputa violenta, que ella usaba grandes lentes oscuros y una venda en el brazo. Le sospeché ojos amoratados y heridas en la piel. Sentí lástima por ella. Así pasaban unas semanas de paz y luego se desataba de nuevo la barbarie, como esta noche en la que me preparo para una nueva exposición. Se oyen gritos, choque de muebles y vidrios rotos, peor que nunca. Ahora sí llamo a la policía, pero no contestan. Insisto y nada. Los golpes siguen. Pese a mi terror, decido hacer algo. Tomo un cuchillo y avanzo hacia la casa. Toco el timbre, frenan los golpes, aparece él y me mira desconcertado. Seguramente le parece insólita la figura de la vecina vestida para coctel y con un ridículo y tembloroso cuchillito en la mano.
Film
Se llamaba Nelson Rovirosa, era de acá, de La Laguna, y tenía como quince años obsesionado con la grotesca idea de triunfar en el mundo del cine. Para lograrlo emigró al DF, se mezcló en el ambiente fílmico y logró aprender un poco de todo. Había empezado como cargador de cables en una producción y su máximo logro fue asistir en la dirección de una película. Nada, pues, para alegrarse demasiado, y él lo sabía. Cuando me convidó a ver su primer y único film lo sentí enfebrecido, ya medio loco con la idea de tener éxito. Noté que hacía cine con un solo propósito: ser famoso, pasar a la historia de esta actividad como un genio a lo Buñuel, a lo Kurosawa, a lo Fellini o más que eso, pues con un solo rodaje, el primero en su haber, pensaba pegar el mayor campanazo que alguien hubiera dado con su primera cinta. Me citó en su departamentito hippie del centro, me hizo ver una lentísima película como de hora y media en la que sólo había cinco momentos de cierta vertiginosidad. Todo ocurría en una cabaña desolada, y casi no había escenas de día. Una especie de ermitaño —papel que encarnaba Prometeo Rovirosa, hermano de Nelson y deplorable actor— recibía sin motivo aparente la visita de forasteros. No había muchos diálogos, todo se reducía a balbuceos quizá para evitar que se notara demasiado la nula capacidad histriónica de Prometeo. Los visitantes parecían lúmpenes, ancianos miserables o drogadictos ya irredentos, todos perfectamente caracterizados, eso sí. Sin aviso previo, los pobres diablos llegaban a la cabaña perdida en el desierto y allí comenzaban a convivir con el ermitaño, a acompañarlo a sus monótonas faenas. Luego, cada visitante era golpeado por sorpresa ora con un palo, ora con un azadón, ora con una piedra. Al terminar la cinta, Nelson me pidió opinión: «¿Qué opinas? Tú que eres publicista, ¿crees que tendría éxito si se le arma una buena campaña?» Fui sincero: «No, Nelson, creo que esta película no tiene el ritmo que gusta hoy. Lo único que quizá la salva es el realismo de los personajes que llegan a la cabaña y las escenas de violencia». Nelson sonrió. Había en su gesto una especie de sentimiento triunfal, se reacomodó en el sofá, entrelazó los dedos y comenzó a explicarme el asunto con serenidad. «Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas, querido amigo. El realismo que viste no es realismo, es rea-li-dad. Rodé esta película sólo con mi hermano, quien hace el papel del ermitaño. Los visitantes son pordioseros o viciosos sin familia a los que llevamos engañados porque todos iban a morir de veras, y así fue: grabé cinco asesinatos. Es una ópera prima genial, ¿no? Ahora lo que necesito es saber cómo hacer la publicidad, cómo presentar mi film ante el mundo, y para eso te invité, campeón».
Cacharro
Llamaron tres días después. Un burócrata no identificado preguntaba si yo era dueño del Nissan 97 color mamey. Añadió la matrícula y el lugar en el que fue encontrado. Confirmé que el vehículo era, o es, ya no sé, mío. El burócrata preguntó si me lo habían robado, pues durante un par de días estuvo estacionado con la llave puesta en el acotamiento de la carretera a Matamoros, cerca del ejido San Miguel. Era raro, pero la pregunta fue tan amable que me dio confianza para contarle la historia. Había comprado ese cacharro hacía diez años. Ya tenía en ese momento una década de uso, pero funcionó bien durante un tiempo. ¿Cuántos? Seis, tal vez siete. Luego comenzó a cascabelear, a descomponerse una semana sí y otra igualmente. De un año a otro se convirtió en huésped distinguido de talleres mecánicos barriales, todos hacinados y grasosos. Un día comenzó con problemas en la transmisión; tardó casi un mes en salir, y luego de tres días en marcha volvió a fallar del mismo punto. Pasó dos semanas más en terapia. Cuando al fin estuvo listo, caminó con cierta normalidad durante quince días. Luego le apareció otra dolencia: se sobrecalentaba. Una Fanta de dos litros con agua se hizo indispensable para que el coche funcionara con el mínimo decoro, de manera que el agua pasó a ser un insumo acaso más importante que la gasolina. Había que echársela al radiador antes de cada desplazamiento, pues de lo contrario la aguja de la temperatura acababa marcando hasta la zona roja, casi en el incendio del motor. No recuerdo cuánto anduve así, resignado a ese coche sediento. Un día, sin embargo, fue arreglado el desperfecto hasta que milagrosamente la temible aguja del termostato ya no alcanzó las cotas infernales. Anduvo bien durante algunas semanas, pues luego incurrió en la descompostura de los frenos. Un día casi se va de largo al infinito (el infinito de la muerte y más allá). Y así, después de cualquier arreglo le surgían nuevos achaques o renacían los ya conocidos. Entonces me acostumbré a conducir con el oído, es decir, a ir tras el volante pero muy atento a la respiración y los estertores del motor (era imposible, por ello, escuchar la radio). Eso duró dos años, dos largos años hasta que llegó la hora. Iba en una pista de tráfico pesado y el carro se echó literalmente en la cima de una joroba; sólo le quedó, también milagrosamente, el vuelo de la bajadita. Allí tomé la decisión: mientras zumbaban, amenazantes, los tráileres a mi lado, dejé las llaves puestas y bajé ya sin temor, sin esperanza, más bien con una tenue y deliciosa sensación de libertad.
Jaime Muñoz Vargas es un escritor mexicano, nacido en Gómez Palacio, Durango, en 1964. Radica en Torreón, Coahuila, desde 1977.
Escritor, maestro, periodista y editor. Entre otros libros, ha publicado El principio del terror, Juegos de amor y malquerencia, Pálpito de la sierra tarahumara, El augurio de la lumbre, Tientos y mediciones, Miscelánea de productos textuales, Nómadas contra gángsters (apuntes para subsistir en la barbarie), Las manos del tahúr, Polvo somos, Ojos en la sombra, Leyenda Morgan, La ruta de los Guerreros (vida, pasión y suerte del Santos Laguna), Filius, Salutación de la luz, Quienes esperan y Guillermo González Camarena, habitante del futuro; algunos de sus microrrelatos fueron incluidos en la antología La otra mirada (Palencia, España, 2005). Ha ganado, entre otros, los premios nacionales de Narrativa Joven (1989), de novela Jorge Ibargüengoitia (2001), de cuento de San Luis Potosí (2005), de narrativa Gerardo Cornejo (2005) y de novela Rafael Ramírez Heredia (2009). En noviembre de 2005, con voto unánime del cabildo, fue designado ciudadano distinguido de Gómez Palacio. El 15 de septiembre de 2009 recibió la medalla Magdalena Mondragón que le otorgó el ayuntamiento de Torreón, Coahuila, por su trayectoria literaria. Escribe y publica muy frecuentemente artículos, ensayos, crónicas, aforismos y microrrelatos en el blog «Ruta Norte«. Reseñas y artículos suyos han aparecido en revistas y periódicos de México, España y Argentina. Escribe la columna Ruta Norte para el periódico Milenio Laguna y artículos para la revista Nomádica, el semanario Miradas al Sur (de Buenos Aires) y el suplemento cultural La Jornada Semanaldel periódico La Jornada.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras