 Escribe chispazos de humor en prosa, dice que especialmente para La Otra.
Escribe chispazos de humor en prosa, dice que especialmente para La Otra.
JORGE ARIEL MADRAZO
QUARKS
Microficciones
Propiedades del colibrí
-Diga su última voluntad -conminó el jefe del pelotón.
-Deseo que cada soldado piense durante cinco minutos en un colibrí.
Así lo hicieron. Luego, ninguno osó oprimir el gatillo.
Manía de sabio
El profesor Rudolf Lipezki tenía un hábito incordioso: cada noche, hacia las cuatro de la madrugada, salía al balcón y aullaba. Sus vecinos, hartos, poco podían hacer: el profesor era un hombre influyente. Golpeaban a su puerta: no respondía. Fueron en delegación a increparlo en su laboratorio. Cuando la secretaria los hizo pasar, en el diálogo descubrieron el problema: de día, entre tubos y retortas, el profesor era un lobo hecho y derecho. De noche, al descubrirse otra vez humano, la frustración lo impulsaba al aullido.
El león
Plegó las patas. Al acecho. Alzando la cabeza oteó el aire, husmeó el viento: olía a presa segura. Ah, sí, allí, perfilado en el horizonte, tembloroso por la intuición del peligro, se erguía el cervatillo. Al verlo se encogió y reptó con la seguridad del depredador. Mientras saltaba intentó un rugido victorioso. Le salió un chirrido que no asustaría ni a una anciana. El salto fue de cinco centímetros. Su compañera lo miró con lástima. No había caso: aquel grillo, más loco que una cabra, se empeñaba en creerse león.
Estás igualito
Lo encontré por la calle, al Andrés. Siglos que no lo veía. Fuimos a tomar un café. Sendos cafés, bah. Esos días yo había pensado en él, el Andrés adolescente que repartía dulce de leche. Me contó: tenía una fraccionadora de lácteos. ¿Casado? Sí, con Inés, la compañerita de la Escuela 14 Consejo Escolar 20. No podía creerlo, qué linda charla. Me dio su tarjeta. Hoy, pasada una semana, recordé que Andrés fue chupado por los militares en el 76. Corrí a buscar la tarjeta. Sólo dos palabras: «estás igualito». Se borraron mientras las leía.
Azucena dejó el pie
El señor Litis decidió no dejarse carcomer, ya más, por su amor obsesivo a la señorita Azucena. De modo que cuando oyó el pregón del vendedor del elixir del olvido, corrió a comprarle un frasco, el último disponible. Una cucharada y la cabeza de Azucena se borró de su mente febril; otra, y se disiparon los senos deliciosos. Y así, en su alma atormentada fueron extinguiéndose los brazos de seda, la cadera pletórica, los muslos resbaladizos, una de las piernas de gacela, enseguida la otra. Y un piececito y… advirtió, con angustia, que no le quedaba más elixir. El señor Litis tuvo que cargar en su corazón, hasta el fin de sus días, el pie derecho de Azucena, el más adorable y afelpado.
Nostalgia y hospicio
Ella me reprendía, entre carcajadas: «¡Cállate, tú eres demasiado loco…!» La extraño tanto, hoy, en mi hospicio de alhucemas…
El procaz
Apenas se conocían y ya se extrañaban; cartas iban y venían chorreando frases de amor. Él le decía cosas que a ella le encendían el Inconsciente (y eso que rondaba, incansable, el Superyó). Lo soñó ella una noche: estaban al fin juntos en una ciudad extraña, él muy elegante con saco blanco o crema, digamos palm beach, y una camisa negra brillante. Pero, oh, ella advirtió en el sueño que los pantalones de él estaban bajados. Inconcebible. Cortó la relación. Ese hombre era un obsceno.
Madre cose
El restaurante auto-servicio rebosa de comensales. Las mesas se han improvisado con tablas apoyadas sobre máquinas de coser ya no comercializables, oxidadas, en desuso desde los años ’40. Mientras almuerzo sobre mi máquina Singer, mis pies automáticamente hacen bailar el pedal de hierro y la rueda giratoria obliga a correr al fantasmal hilo de costura. Devoro los ravioles. A mi lado, mi madre ajusta el hilo en el cartucho de metal resplandeciente, hace galopar la tela y le va dando esos sabios pespuntes. La contemplo absorto. Me dice: «Pero, hijo, se te enfría la comida».
Los piqueteros pálidos
Aquel día, un grupo de muertos argentinos (quiénes, si no) resolvió protestar; entendían que la cosa era injusta, y algo de razón tenían. Aparte de la carta documento al jefe del Más Allá se lanzaron a bloquear nubes celestiales y vereditas de rescoldos humeantes; apoyados por el gremio de camioneros fallecidos armaron tal despiporre que el Supremo y Satán, ambos a una, debieron negociar: cada año, un núcleo selecto de esos muertos made in Argentina vuelven por una semana al terruño. ¿No alcanzó a verlos, esos hombres y mujeres más bien paliduchos a los que todo, aquí abajo, les parece una maravilla y hasta hablan bien del país?
¿Fueron los bigotitos?
¿O las lucubraciones del profesor sobre el Ser y el Tiempo, aquel 1924, en Marburgo, Alemania? Ella, dieciocho años; él, treinta y cinco. Ella es un ave de lírico vuelo estricto, él un águila de planeo calculador. Ahora, mientras mirás la foto de ella, esos ojos tristes, esa semisonrisa triste y dulce, es decir trilce, es decir dultris, el mechón que cae sobre la oreja derecha y las mangas del blusón abuchonadas y con puños de encaje, le advertís, en un susurro: «Tené cuidado, él no te conviene». Pero ella no te oye. Sigue trilce. Sigue dultris. Sigue Hannah Arendt.

 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras

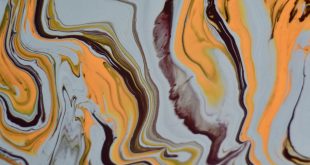


2 comentarios